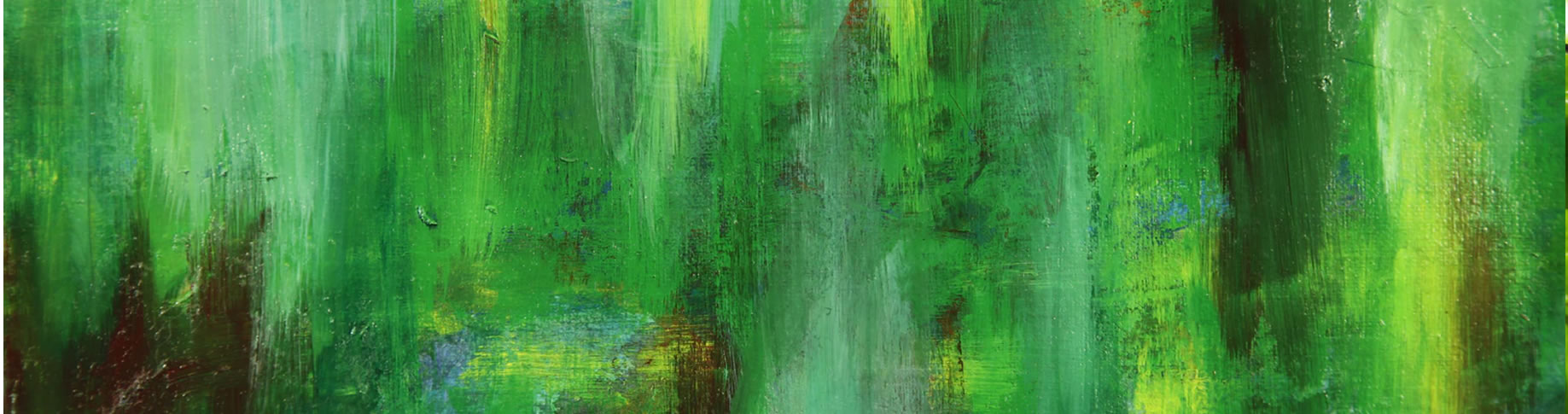Fallo Completo.
Cámara Penal (Sala II) de San Isidro.
Ref. Cámara Penal (Sala II) de San Isidro. Declaración de reincidencia. Impedimento para la obtención de la libertad condicional. Constitucionalidad art. 14 del Código Penal. Cumplimiento de la pena..
Con fecha 9 de mayo de 2014 la Cámara Penal (Sala II) de San Isidro en la causa Nro. 77.820, resolvió declarar admisible el recurso de apelación y confirmó el auto de fs. 7/12 vta. de la presente incidencia en cuanto no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 CP.
Isidro, 09 de mayo de 2014.-
AUTOS Y VISTOS:
Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez Pitlevnik dijo:
I) Introducción: Viene la presente causa a esta Alzada en razón del
recurso de apelación que fuera interpuesto por la Sra. Defensora Oficial,
Dra. Patricia Colombo a fs. 17/20, contra la decisión de la titular del
Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 deptal., Dra. Victoria Elías García
Maañón, en cuanto resolvió no hacer lugar al planteo de
inconstitucionalidad del artículo 14 del C. Penal, impetrado en favor de
Claudio Hernando Di Chiara.-
La recurrente manifestó que la resolución en crisis le ocasiona
gravamen irreparable a su asistido, en virtud de que lo resuelto por la Sra.
Juez a quo, le impide la libertad ambulatoria.
Entre sus fundamentos hizo mención a la aplicación del principio de
máxima taxatividad legal e interpretativa, por el cual solo en caso de
imposible compatibilización con los principios constitucionales, se
declarará inconstitucional el precepto legal. Afirmó que el juez deberá
hacer el mayor esfuerzo para adecuar la norma a los principios
constitucionales, y solo en caso de que ello no fuera posible, procederá a
la declaración de inconstitucionalidad, como entiende la recurrente debe
operarse con relación al art. 14 del C.P..-
Criticó la decisión judicial que recurriera, en razón de que consideró
la Dra. Colombo, que si bien la sra. Juez a quo analizó el principio
resocializador, no desarrolló los argumentos por los cuales entendía que el
art. 14 es constitucional. Así también mencionó que algunos de los precedentes de la CSJN que citara la Dra. Elías García Maañón eran
anteriores a la reforma constitucional e incorporación de los tratados
internacionales.-
En base a la doctrina del "control de convencionalidad" mediante la
que la CIDH estableció que todos los jueces deben velar activamente por
la adecuación de la legislación interna al bloque de convencionalidad de
los tratados internacionales, la Dra. Colombo afirmó que la norma del art.
14 del C.P. vulnera los principios de culpabilidad, lesividad y legalidad que
se desprenden de los arts. 18 y 19 de la CN, pues niega una adecuada
reinserción social, tornando el encarcelamiento en mero castigo.-
Refirió también que se encuentran violentados los principios de
culpabilidad, razonabilidad e igualdad ante la ley, toda vez que personas
condenadas a la misma pena, tienen en algunos casos acceso al sistema
progresivo y en otros no, basándose para ello en los antecedentes
penales del autor, impidiendo en esos casos alcanzar el fin de la pena, y
prescindiendo de toda circunstancia vinculada al hecho materia de
juzgamiento, lo que torna a la pena en desproporcionada e ilegítima.-
También se queja la recurrente por la consideración que realiza la
Sra. Juez "a quo" con relación a que la reincidencia no viola el principio del
ne bis in idem, pues a su entender cualquiera sea la justificación que se
trate de esgrimir, siempre se traduce en una mayor castigo del condenado
por el segundo hecho, en razón de la condena anterior.-
Solicita se revoque la resolución recurrida, se declare la
inconstitucionalidad del art. 14 del C.P. y en consecuencia se soliciten los
informes pertinentes a fin de conceder la libertad condicional de Di Chiara.- II) Admisibiliad: El recurso es tempestivo y quien lo interpuso tenía
derecho a hacerlo. Se cumplió, asimismo con las exigencias previstas en
los arts. 421, 433, 439, 444, 498 y ccdtes del C.P.P.. Por ello corresponde
declarar su admisibilidad, aunque en los términos en que desarrollaré en
el punto siguiente en lo referente a la decisión adoptada por la Sra. Juez "a
quo" (arts. 498, 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).-
III) La cuestión a resolver: La Sra. Juez de Ejecución ha expuesto
los motivos por los que considera que el art. 14 primera parte del C.P. no
afecta garantías constitucionales. Lo ha hecho a pedido de la Defensa, en
un resolutorio en el que no vincula esa decisión a la concesión o
denegatoria de la libertad condicional peticionada.-
De manera previa a esa resolución, y ante el pedido de libertad
condicional realizado por la Defensa a fs. 1/vta., la Magistrada de anterior
mención, dictó el auto de fs. 2/vta., en el que concluye señalando que la
condición de reincidente del causante, imposibilitaba el inicio de trámite
alguno a tenor de lo establecido por el art. 13 del C.P., por lo que no hacía
lugar a la solicitud de la Defensa de solicitar los informes requeridos por
aquella norma.-
A continuación daré respuesta a los reclamos defensistas. En
primer lugar mencionaré cuáles son las razones por las que disiento con la
Dra. Colombo, en cuanto a que el instituto de la reincidencia es
inconstitucional, en cuanto a la limitación de la obtención de la libertad
condicional y explicaré los motivos por los cuales ello no empece a que en
el caso concreto, sea posible neutralizar la veda legal si no se dan los
presupuestos necesarios para ello o resulta desproporcionado a los fines
del instituto. IV) Respuesta a los agravios de la Defensa: Discrepo con la
postura defensista por los argumentos que a continuación desarrollo:
a.- Los pronunciamientos de la CSJN.
La Corte Federal se ha vuelto a pronunciar en favor de la
reincidencia luego de la reforma de 1994. Es así que en "Gago" de fecha
6/5/2008 ha adherido al dictamen del Procurador, en donde se afirmaba la
constitucionalidad del instituto, con cita expresa de los fallos que menciona
la jueza de grado.
Antes, en el fallo "Squilario· del 8/8/2006, había afirmado la
diferencia de valor entre un hecho cometido por un primario y un
reincidente expresando con cita de jurisprudencia anterior del mismo
tribunal, que un hecho no reviste mayor gravedad cuando la pena no
excede de cierto límite "o cuando no provoca mayor peligro de alarma
social, es decir cuando el sujeto no es reincidente".
En cuanto a la crítica defensista basada en doctrinas anteriores a la
reforma constitucional, debo decir que si la reincidencia viola el ne bis in
idem, el principio de culpabilidad, el de legalidad y el de proporcionalidad
de la pena, todo ello surgía ya explícita o implícitamente del texto
constitucional antes de 1994. Al menos la apelante debiera mencionar cuál
es el cambio con relación a la reincidencia que volvería contrario a la
Constitución un instituto que antes no lo era.
b. La supuesta obstrucción de la progresividad.- Tampoco puedo
acordar con que el art. 14 del C.P. en su formulación mantenida desde
1921 vede el acceso al sistema progresivo de la pena. Acompaño en este
sentido lo resuelto por la Dra. Elías García Maañón. Adviértase que Di
Chiara podría acceder a cualquiera de los institutos de los regímenes abiertos de los arts. 119 a 131 de la ley 12.256 y también podría hacerlo al
régimen semi abierto previsto en los arts. 132 al 147 bis de la misma ley.
Si bien es cierto que el instituto previsto en el art. 13 del C.P. importaría el
máximo de libertad dentro del régimen progresivo de la pena, no lo es que
todo el sistema de progresividad le esté prohibido al causante. Lo mismo
cabe decir con la ley 24.660 que permite el acceso a diversos institutos
durante los cuatro períodos del régimen penitenciario, siendo sólo el último
el que queda obstruído por la primera parte del art. 14 del C.P. Tanto en el
sistema federal como en el provincial, todo condenado tiene acceso a la
libertad asistida del art. 54/56 de la ley federal.
La eliminación de uno de los institutos, no borra de un plumazo el
sistema progresivo destinado a la reincorporación del individuo al medio
social libre, ni permite afirmar que el sistema se vuelva contrario a lo
normado por los arts 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP.
c. El cuestionamiento relacionado con teorías criminológicas y de la
pena.-
La Defensora funda la inaplicabilidad de la primera parte del art. 14
del C.P., en que su texto refleja ideologías ya perimidas vinculadas al
positivismo criminológico criticado por retrógrado y negador de la
humanidad de quienes delinquen. En primer lugar, desde una perspectiva
histórica, la idea motriz del positivismo en cuanto a los beneficios de la
modernidad, el progreso de la ciencia y la secularización del debate
científico, hacían que muchos sectores del socialismo o incluso del
anarquismo veían en él un instrumento de superación de la llamada,
sociedad burguesa y, en el campo de la pena, era vista como un progreso
en la medida que extirpaba las visiones sacralizadas de la culpa (conf. señala Caimari en "Apenas un delincuente", Siglo XXI, Bs As, 2004, pags.
94 y sigs.).
Entiendo igualmente que, con independencia de la discusión
histórica, varias leyes mucho más cercanas en el tiempo han regulado el
instituto de manera más severa a la prevista a principios del siglo pasado.
De modo que no me parece correcto cuestionar la aplicación del instituto
en base a la ideología propia de la época de su sanción, pues las reformas
realizadas sobre las leyes 12.256 y 24.660 en los últimos años son aún
más severas y excluyen a determinados delitos de todos los institutos del
periodo de prueba (ley nacional) o sus equivalentes (ley provincial). Hoy,
superado hace mucho tiempo el positivismo criminológico, la ley penal es
más severa en cuanto a la regulación de la reincidencia que lo que era
primigeniamente en el año 1921 cuando se dictó el C.P.-
La idea expuesta por la Defensa en cuanto a que la primera parte
del art. 14 del C.P. es una expresión de la prevención especial negativa
destinada a eliminar y neutralizar al individuo, que lesiona el concepto de
persona y que responde a teorías organicistas de la sociedad tratando al
sujeto como defectuoso o incorregible en atropello a la dignidad humana,
conforman interpretaciones históricas que, compartibles o no, de ningún
modo pueden suplantar la aplicación de su contenido de acuerdo con los
términos estrictos de la legislación y el análisis de su compatibilidad o no
con el texto constitucional. Lo que se debe discutir es el confronte entre
norma y constitución, no entre teorías de la pena o escuelas
criminológicas.
Para decirlo con las palabras del Tribunal Superior Español al
aceptar la constitucionalidad de la reincidencia en la Resolución de la Sala Constitucional 7550-94 del 22 de diciembre de 1994, "el parámetro a
utilizar para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la
norma cuestionada es la propia constitución, y no determinadas categorías
dogmáticas jurídico-penales sobre las que no corresponde pronunciarse a
este tribunal". Se sostuvo también en dicho fallo que "no cabe fundar la
inconstitucionalidad de un precepto en su incompatibilidad con doctrinas o
construcciones presuntamente consagradas por la Constitución; tal
inconstitucionalidad derivará en su caso, de que el precepto en cuestión se
oponga a mandatos o principios contenidos en el texto constitucional
explícita o implícitamente." Para finalizar con la cita del Tribunal Español
adaptándola a la cuestión traída a esta causa, no se trata de adoptar una
determinada postura doctrinal acerca de la naturaleza de la reincidencia,
sino de verificar si efectivamente la norma del art. 14 primero parte del
C.P. es incompatible con las garantías constitucionales que los jueces
estamos obligados a preservar.
d.- Compatibilidad del instituto con la Constitución Nacional.-
Como quedara dicho, sin detenerse en cada uno de ellos, la
Defensa menciona varias garantías y derechos constitucionales que la
reincidencia violentaría y que, por ende, conducirían a la declaración de
inconstitucionalidad. La postura de la distinguida defensora ha sido
aceptada por diversos tribunales del país. Lo ha resuelto en minoría en la
CSJN el juez Zaffaroni en "Alvarez Ordoñez" del 5/2/2013, lo ha decidido
así el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán en causa "A.,E.O. y ot.",
nro 24.846/2007 del 20/11/2012; la sala II de la Cámara Nacional de
Casación Penal, en Causa nro. 13.401, "Argañaraz" del 8/5/2012; la Sala I
del Tribunal de Casación Provincial, en "Miranda" nro. 56.249 del 8/5/2013; el TOC Nacional Nro. 1 en Causa "González y otros" nro. 3887 del
5/9/2011; el TOC Nro. 1 de Necochea en causa "Giménez" nro. 165-989 y
284-1432 del 4/6/2002 y "Navarro" Expte. Nº 3603-0296 del 4/8/2004;
entre otros organismos judiciales.
d.1.- La declaración de inconstitucionalidad.-
Como bien dice la Defensa, haciéndose eco de lo expuesto en
reiteradas oportunidades por la Corte Federal, solo debe declararse la
inconstitucionalidad de una norma cuando resulte palmariamente contraria
a la constitución y no exista interpretación posible que habilite su
subsistencia dentro del sistema.
La confrontación de una norma con el marco constitucional que le
sirve de continente debe realizarse de manera directa. Conforme surge de
la cita del fallo del TS Español, coincido en que es errado endilgar a una
regulación su pertenencia a una determinada teoría o escuela para
después analizar los postulados de esa posición teórica con la letra de la
constitución. Ello así porque más allá de que dicho análisis pueda resultar
instrumentalmente valioso, no puede agotar la cuestión sin riesgo de caer
en arbitrariedad o generalización. En ese sentido, es incorrecto adscribir la
limitación de la libertad condicional del primer párrafo del art. 14 del C.P. a
la teoría especial negativa de la pena, afirmar la inconstitucionalidad de
ésta en base a que la CN adopta la teoría de la prevención especial
positiva, y finalmente proyectar dicha afirmación sobre la norma
cuestionada.
Debe tenerse en cuenta que la decisión de la Corte Nacional desde
los antecedentes de 1988 citados por la Jueza de Ejecución y mantenido
hasta hoy, es que la reincidencia es constitucional por que refleja mayor grado de culpabilidad en función de una mayor indiferencia del autor con
relación a la respuesta penal. En el ya citado fallo "Alvarez Ordoñez" de
5/02/13, el Juez Zaffaroni cuestiona fuertemente esta hipótesis, pero el
solitario voto del distinguido magistrado no ha modificado la doctrina legal
del Tribunal, ratificada en "Gago" y luego no vuelta a discutir hasta la
fecha. El pasado 6 de marzo la mayoría de la Corte, en "Jiménez", ha
vuelto a eludir el tratamiento de los cuestionamientos a la
constitucionalidad de la reincidencia.
Llamado a decidir en esta causa, no estoy en condiciones de
afirmar que la decisión del Congreso Nacional de severizar la
consecuencia punitiva (agravando o limitando la aplicación de institutos
vinculados a su régimen progresivo) sea inconstitucional. Puedo discrepar
con que sea la respuesta correcta, o con el modo en que se encuentra
regulada, pero ello no me hablita a la declaración pretendida por la
Defensa. La declaración de inconstitucionalidad requiere previamente,
conforme el criterio de la CSJN mencionado por la Defensa, intentar varias
interpretaciones a fin de optar por aquella "que mejor concuerde con las
garantías, principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional.
De manera que solamente se acepte la que es susceptible de objeción
constitucional cuando ella es palmaria y el texto discutido no sea
legalmente susceptible de otra concordante con la Carta Fundamental ..."
(conf. doctrina de Fallos: 200: 180 y sus citas, entre otros). La Corte ha
referido que se debe estar por aquella forma de interpretar que tienda a
preservar la norma y no a destruirla (conf. doctrina de Fallos: 247: 387 y
sus citas). Solo cabe acudir a la declaración intentada por la Defensa,
"cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional" (Fallos: 256: 602; 302: 1666;
316:1718; 322:842; 325:1922; 333:447)".
d.2. Los cuestionamientos al instituto. Además de la jurisprudencia
de diferentes tribunales del país antes citada, también varios autores de
doctrina han cuestionado el instituto. Donna señala que la reincidencia
vicia el principio ne bis in idem y el de culpabilidad (voto en causa "L., H.",
c. 34,690., CNCCorr., sala I, 9-2-90); Magariños sostiene que viola el
principio de culpabilidad por el acto contenido en la primera parte del art.
19 de la Constitución Nacional ("Reincidencia y Constitucional Nacional",
en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, año III, Nº 7, p. 87);
Maier entiende que no viola el ne bis in idem, pero sí el principio de
culpabilidad (Derecho Procesal Argentino, 1b, fundamentos, Hammurabi,
Bs. As., 1989, pag. 414 y sigs); García la cuestiona en relación al art. 41
("Las disposiciones sobre reincidencia en el C.P. Su escrutinio
constitucional y el estado de la cuestión en la jurisprudencia de la CS", en
Jurisprudencia Penal de la CSJN, vol 15, Bs As, 2013, pág. 37 y sigs.).
Por otro lado, también es cierto que, por el momento, una enorme
cantidad de legislaciones contienen el principio que emana del art. 50 del
C.P. o que de una u otra manera severizan la respuesta cuando el
condenado ya había sufrido una pena anterior. Algunas prevén la
reincidencia ficta (es decir, se adquiere esa calidad por el solo hecho de
haber sido condenado antes aunque no se haya sufrido pena
efectivamente) y otras prevén la reincidencia específica (es decir, solo se
es reincidente cuando se vuelve a cometer delitos de la misma especie) o
instauran una suerte de medida correctiva reevaluable en función de
criterios de seguridad. Ello ocurre, por ejemplo en los códigos penales de Uruguay (art. 48), Bolivia (art. 41/3), España (arts. 22, 66), Méjico (CP
para el distrito federal y para toda la república en materia federal, art. 20);
Francia (arts. 132.9 a 132.11), Canadá (art. 12.16), Cuba (arts. 36.3, 55),
Brasil (art. 61.I), Alemania (que prevé medidas de custodia de seguridad
en caso de más de dos condenas en su párr. 66). El muestreo no pretende
defender un instituto bajo el pretexto de su aplicación en muchos otros
países (de otro modo la esclavitud nunca habría sido abolida), sino traer a
cuento que se trata de una lectura jurídica universalmente compartida.
Ello se ve también en las Reglas de Procedimiento y Prueba de la
Corte Penal Internacional (U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 - 2000) que
incluyen en su regla 145.i, como circunstancia agravante de la pena
"Cualquier condena anterior por crímenes de la competencia de la Corte o
de naturaleza similar".
El TEDH, a su vez, en "Achour vs. Francia" del 29/3/2006, avaló la
aplicación de una pena más grave por la condición de reincidente del
condenado. Si bien se discutía en dicho caso cuestiones relativas a la
vigencia de la ley en el tiempo, en dicha decisión el Tribunal de Derechos
Humanos rechazó el reclamo contra el estado francés y entendió que el
instituto era válidamente aplicable al caso. También el Tribunal de
Estrasburgo sostuvo que la cuestión relacionada con la existencia de las
reglas que rigen la reincidencia, su modo de implementación y sus
fundamentos resultan cuestiones de política criminal, en principio, ajenas
a la competencia del Tribunal (parr.44 y 46). Más tarde en "Kafkaris vs.
Chipre" del 12/2/2008, el TEDH con cita del fallo Achours, consideró que
las disposiciones que regulan e incluso restringen la libertad condicional (Parole) son potestativas de los estados y atinentes al modo en que
encaran la administración de justicia penal y su política criminal (párr. 104).
La idea de que en la segunda condena el estado está facultado para
responder con mayor severidad no es patrimonio de la pena privativa de
libertad. Son muchas las leyes nacionales en las que se plasma esta forma
de respuesta en diversos tipos de sanción. Basta observar aquellas
promulgadas en los últimos años. Para apreciar como ejemplo: la ley
26.912 de prevención y el control del dopaje en el deporte (art. 83); la ley
26.906 sobre productos médicos activos de salud (art. 21), la ley 26.905 de
consumo de sodio (art. 9), la ley 26.799 de equipos de bronceado a
personas menores de edad (art. 5), la ley 26.774 de ciudadanía (art. 127),
la ley 26.552 de medios audiovisuales (arts. 106 y 108), la ley 25.871 de
migraciones (arts. 47, 59 y 60), la ley 26.687 de publicidad del tabaco (art.
32), la ley 26.682 de medicina prepaga (art. 24), la ley 26.639 de glaciares
(arts. 11 y 12), la ley 26558 de celiaquía (art. 14) o, ya más lejos, la ley
24.449 de tránsito (art. 82). Se observa en ellas que una nueva infracción
puede importar, incluso, una sanción que se multiplique hasta el décuplo
de la anterior ya firme.
Como mero dato de interés, en materia laboral la primera ley obrera
de 1905, la 4661, impulsada por Alfredo Palacios, establecía una pena
para los empleadores por violación del descanso dominical, de cien pesos
de multa la primera vez y con el doble de multa o quince días de arresto en
caso de reincidencia.
Como se puede apreciar de la aleatoria y escueta selección, es
inmensa la cantidad de leyes que agravan las respuestas sancionatorias
en caso de reincidencia. En algunos casos la ley prevé incluso una modificación cualitativa
de la sanción, como lo hacía la antigua ley de trabajo antes citada. Eso
ocurre en el régimen penal cambiario (ley 19.359), donde la multa inicial
llega a ser prisión en los casos de reincidencia o en la ley de profilaxis
(12.331) que prevé primero una multa y luego pena de prisión a quien
regentee "casas de tolerancia".
En las leyes administrativas se trata, en general, de reincidencias
específicas vinculadas al objeto de esa ley. Las razones para este
endurecimiento pueden no ser idénticas en su conjunto. En los casos de
personas jurídicas la exclusión del mercado parece tratarse de prevención
general negativa, extremo que no corresponde transvasar a la respuesta
que se da a un ser humano en la pena de prisión. Tampoco es posible
sostener que el fin y el sentido de las penas de multa o inhabilitación son
los mismos que el de la pena de prisión. Lo que sí entiendo que viene a
cuento con los ejemplos dados, es que aún con sus diferencias, el
endurecimiento de la respuesta refleja, entre otras cuestiones, que la
comunidad percibe de manera más gravosa la comisión de una infracción
por quien ya había sido condenado previamente.
Señala Patricia Ziffer que "todos los grupos sociales tienden a
reaccionar con mayor agresividad cuanto mayor sea la negativa a aceptar
las normas. Existe una tendencia generalizada a considerar que quien
reincide luego de haber sido penado con anterioridad merece mayor
censura que quien comete un delito por primera vez, sin que se alcance a
explicar suficientemente por qué la delincuencia anterior debe afectar la
pena merecida por el autor por un hecho posterior." Refiere también que
"el Derecho Penal no puede desentenderse completamente de las valoraciones vigentes en la sociedad cuyos conflictos pretende regular, ni
siquiera de aquellas de contenido eminentemente irracional, pero, en todo
caso, debe intentar constantemente alcanzar la cuota más alta de
racionalidad posible." (en "Reincidencia, ne bis in idem y prohibición de
doble valoración", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, año I,
Nº 7, p. 105).
Ante este panorama, parece prudente verificar si es cierto que no
existen canales que permitan habilitar la aplicación del instituto antes de
afirmar su inconstitucionalidad.
No se trata de que una resolución judicial encuentre la explicación
filosófica última de la reincidencia. Tampoco las instituciones jurídicas
responden a un único factor, ni es deseable que el juez deba analizar el
porqué de cada regulación antes de aplicarla en el caso concreto, pues de
así hacerlo siempre desplazaría de su función al legislador que es quien
debió realizar esa labor en el momento de debatir y votar una ley. Ante un
planteo de una parte basado en la inconstitucionalidad de la norma, el
rechazo del reclamo se vería justificado si se acepta que dentro del orden
constitucional existen razones para pervivencia del instituto cuestionado.
Se trata del uso restrictivo de una herramienta extrema como la
declaración de inconstitucionalidad.
Con ese norte, entiendo que la restricción de derechos sufrida por
quien es declarado reincidente, no aparece incompatible con la letra de la
constitución.
El art. 30 de la CADH habilita la restricción al goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidas en la convención "si se realiza
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas." En la OC Nro. 4, la Corte
IDH, dejó sentado que no habrá discriminación si la distinción en el trato
está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones
contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. Deben
expresar "de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas
diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de
la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios,
caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial
unidad y dignidad de la naturaleza humana" (párr. 57).
Dijo también la Corte IDH en la OC 6/86 (párr. 30 y sigs.) que la
restricción de derechos del art. 30 debe obedecer a razones de interés
general, es decir, adoptadas en función del bien común y sin apartarse del
"propósito para el cual han sido establecidas". El bien común, se interpreta
como "las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de
la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor
vigencia de los valores democráticos".
Con este estándar, existen canales que, en mi criterio, permiten la
aplicación del instituto en el marco de la legislación penal.
Piénsese, por ejemplo, en la agravación no como un elemento
adicional del segundo hecho, sino como una manifestación propia de la
primera condena. Si la ley penal importa una amenaza inhibitoria de
acciones disvaliosas (eso es lo que se deduce de que la culpabilidad se
base en tener la posibilidad de comportarse conforme a la norma) la pena
de prisión efectiva importa el cumplimiento de la pena y la amenaza de
una respuesta más severa. Eso es lo que ocurre también con la condena
condicional y su obstrucción posterior por un período de entre ocho y diez años conforme lo dispone el art. 27 del C.P. Quien haya accedido a una
condena condicional y a los 5 años comete un delito de poca gravedad, no
está legalmente habilitado a acceder a una nueva suspensión de la pena.
Conforme se prevé en la ley, ello ocurre, aún cuando el ilícito posterior sea
de menor disvalor que el primero. El plazo en la condena condicional es
extenso, al punto que la primera condena por un hecho doloso menor, se
proyecta sobre el siguiente delito de un modo mucho más largo que la
propia reincidencia.
Si bien se ha relativizado la aplicación estricta del plazo del art. 27
del C.P., ello se basó en que pudiera resultar del caso la ausencia de
razonabilidad "por su innecesariedad para la consecución de los fines
generales y especiales preventivos de la pena" (Zaffaroni, Alagia, Slokar,
Derecho Penal, Parte Gral, 2da. Ed., Ediar., Bs As, 2002 pag. 967).
El hecho de que la reincidencia tenga un plazo de vencimiento (no
más que la duración de la pena anterior, pero nunca más de diez años),
permite pensar que es una proyección del primer delito; una consecuencia
accesoria del cumplimiento total o parcial de la condena efectiva. Abona
esa tesis el hecho de que exista un plazo de vencimiento no menor de
cinco ni mayor de diez años.
En una lectura como la ensayada, la proporcionalidad de la pena
debería juzgarse en función del primer hecho. Se podría decir que uno de
los incisos de la libertad condicional (art. 13. inc. 4to, "no cometer nuevos
delitos"), se proyecta una vez finalizada la parte principal de la pena por el
plazo previsto en el art. 50 del C.P.: ¿es desproporcionado que una pena
tenga entre sus efectos adversos adunar un plus punitivo a un hecho
posterior?. ¿Es un exceso que el condenado condicional deba esperar 10 años
para obtener otra condena en suspenso? ¿Cuál es la razón por la que
quien goza de una suspensión de juicio a prueba no pueda obtener otra
dentro de los primeros ocho años de extinguida la acción anterior cuando,
además, en estos casos, el imputado es inocente del primero de los
hechos? Entiendo que más allá de que en el caso concreto ello pueda ser
desproporcionado, no habilita a afirmar la inconstitucionalidad genérica de
esas normas.
También es cierto que la Corte Federal, como quedara dicho, ha
mantenido el criterio conforme el cual "la mayor severidad en el
cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto
haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en
esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que
pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior
a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla
sufrido antes, recae en el delito". El Tribunal sostuvo que "es evidente que
esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no
formó parte de la valoración integral efectuada en la primera sentencia
condenatoria, por lo que mal puede argüirse que se ha vuelto a juzgar y
sancionar la misma conducta". (CSJN, 16/8/88, LL, 1989-B-183).
El Procurador General había sostenido en "Gómez Dávalos", del
16/10/1986 que "la razón de ser de la declaración de reincidencia es la
mayor insensibilidad a la pena demostrada por quien la soportó
efectivamente y hubo tomado conciencia de haberla sufrido. En esa
sensación impresa en el ánimo del condenado y no en la presunta eficacia
disuasiva del antecedente tratamiento carcelario, debe buscarse el porqué de que el desprecio por la solemne advertencia contenido en la
condenación y su efectivo cumplimiento, total o parcial, sea erigido en
circunstancias agravantes para la individualización de la pena en el caso
posterior (art. 41 del código penal) o en causa impediente de la libertad
condicional (art. 14, mismo texto)."
Es posible que términos con carga emotiva como "desprecio" o
"indiferencia" enturbien el debate. Sin necesidad de recurrir a ellos, no es
descabellado afirmar que aquél que vuelve a cruzar el límite de la
prohibición en una sociedad que ha reservado la respuesta penal para
reprimir los hechos más intolerables, degrada la convivencia, corroe el
valor asignado a las reglas destinadas a no lesionar a los demás, vuelve a
desmentir el valor social que la comunidad otorga según el caso a la vida,
la integridad sexual o la libertad. Se podrá discutir su conveniencia o no,
pero constituye un elemento que el Estado puede tener en cuenta
válidamente.
Dentro de toda la constelación de circunstancias a evaluar al fijar
una pena o determinar el tipo de régimen penitenciario a aplicar, se
encuentra el hecho de que esa misma persona que lesionó, violó, mató o
amenazó a un semejante, había hecho lo mismo antes y había cumplido
pena por ello en un plazo no menor de cinco ni mayor de diez años.
d.3.- Conclusión. Entiendo a partir de lo desarrollado hasta aquí,
que puesto a agotar las alternativas para salvaguardar la
constitucionalidad de un instituto común a la legislación penal
internacional, existen vías interpretativas que no violan el principio de
culpabilidad (pues no se excede el reproche), ni el de igualdad (por no
resultar una discriminación irrazonable), ni de reinserción social (pues la formulación no afecta la progresividad de la pena), ni el de
proporcionalidad (pues el plus de reproche e intensidad de respuesta se
basa en circunstancias que podría habilitarlo en el caso concreto,
conforme se apreciará con más detalle en los párrafos siguientes).-
V) ¿Es absoluta la restricción impuesta en la primera parte del
art. 14 del C.P.?
Aceptada la reincidencia en cuanto no colisiona de manera evidente
y palmaria con el texto constitucional, no puede negarse que el instituto se
encuentra atravesado dramáticamente por la circunstancia de asignar a la
pena un fin esencialmente resocializador y el hecho de que el sistema
carcelario presenta defectos alarmantes, incluso desocializantes,
llegándose también a concebir que el regreso al sistema penitenciario
puede ser atribuible en muchas oportunidades al efecto criminógeno de la
forma del cumplimiento de la pena.
Además debe tenerse en cuenta, fuera de los cuestionamientos
ligados a la resocialización, los posibles efectos desproporcionados que
puede tener en un caso concreto cuando se trata de antecedentes
condenatorios de escasa trascendencia que terminan atrapados en un
contexto de escalada en la respuesta punitiva que en los últimos años
parece no tener techo.
a.- En cuanto a la resocialización, ella se volvió central en el instituto
a partir de la reforma de la ley 23.057 del año 1984 que adoptó el modelo
de reincidencia real. En la elevación del proyecto por parte del poder
ejecutivo se mencionaba que "si la reincidencia debe permanecer en el
Código Penal, debe ser fundada en la demostración de la insuficiencia de
la pena aplicada para cumplir su fin de prevención especial" y del mismo tenor fueron las intervenciones en el debate parlamentario de los
diputados Perl y los senadores Araujo, Celli y de la Rúa, (cfr.
www.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/adebates.htm). Los dos últimos
mencionan que el agravamiento de la pena posterior se debe a la
insuficiencia de la primera, lo que se traduciría en la necesidad del
aumento de la segunda (la tesis contraria a la de quienes dicen que si la
primera no logró su finalidad no le debe ser imputado a quien reincide sino
al Estado que ha fracasado con su fin resocializador). Tomadas como
única explicación del fenómeno de la reincidencia, la primera tesis excluye
al Estado de toda responsabilidad y la segunda vuelve al sujeto un
homúnculo maleable sobre el cual el Estado tendría tal poder que, al estilo
del programa de resocialización de la ficción planteado en "La Naranja
Mecánica", pudiera someterlo ilusoriamente a un régimen que le impediría
elegir lo ilícito en el futuro.
Los jueces no debemos resolver en base a cuadros teóricos
desfasados de la realidad, ni afirmar las virtudes de las vestimentas de un
rey que quizás esté desnudo. Si entre las vías de justificación de la
reincidencia se erige de manera explícita la de permitir imponer un
régimen penitenciario más intenso, en pos de la asegurar la reinserción de
la persona; ello debe importar haber ofrecido a la persona condenada una
primera opción tratamental aceptable. De otro modo, se estaría
reprochando al sujeto no haber aprovechado una ayuda que en rigor, no
se le había dado.
No es el objetivo de la presente desentrañar las razones por las
cuales la ejecución de la pena en muchas oportunidades, se puede
convertir en lo contrario de aquello que se pregona con aparente buena intensión, extremo que ni siquiera se trata de patrimonio exclusivo de la
Argentina. El sistema interamericano cuenta con antecedentes en los que
se denuncia las condiciones de detención de personas o grupos en
diversos países (entre ellos, Brasil, Venezuela, Perú, Paraguay,
Argentina). Desde el dictado del fallo "Verbitsky" se produjeron hechos de
público y notorio conocimiento como la muerte de más de 30 internos en
un incendio en la U. 33 de Magdalena (15/10/2005) o, a nivel nacional, la
muerte de 35 internos en una unidad superpoblada del servicio
penitenciario provincial de Santiago del Estero (4/11/2007). El Comité de
DDHH de la ONU recurrentemente ha puesto de manifiesto la
preocupación derivada de las condiciones de detención en las prisiones
bonaerenses (inf. del 98º período de sesiones; Nueva York, 8 a 26 de
marzo de 2010).
El cuestionamiento a las bondades resocializantes del sistema
carcelario es una postura tradicional en la doctrina y la jurisprudencia. La
CSJN en "Squilario", del 8/8/2006, entendió apropiado evitar la imposición
de una pena breve de efectivo cumplimiento ante "la demostrada
imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención
especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional".
Se ha reiterado muchas veces la idea del efecto criminógeno de las
penas cortas (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 1ª, 05/08/2003, Duchin,
Marcos A.; STJSan Luis, 16/8/2012, Romero, s/robo calificado;
SCJMendoza, 5/11/1999, Fiscal V. Ramos Huenuqueo; CNCP, Sala IV,
31/3/ 2005, causa nº 6489.4, entre muchos). Parece evidente que si las
penas de hasta tres años pueden tener efecto criminógeno, también lo
tendrán las más extensas. De hecho, un condenado a cuatro años y medio de prisión, tendría a los tres años, la posibilidad de acceder a una libertad
condicional que la ley define como el resultado positivo del régimen
resocializador pero al mismo tiempo la Corte entiende incapaz de tener tal
efecto.
De ello se sigue, que no necesariamente la realización de una
nueva conducta delictiva importa una "falta" del sujeto "resocializado", sino
que puede ello atribuirse al "efecto" de un sistema "desocializante".
b.- Fuera de las condiciones carcelarias específicas también
resultan razonables los casos de hechos equiparables a los mencionados
al citarse la regulación de la condena condicional; que por su distancia en
el tiempo, la disparidad entre ambos o su escasa gravedad, hicieran
desproporcionada, por razones de prevención general y especial, la
aplicación del instituto. De ese tenor son algunos de los ejemplos
brindados por el Juez Zaffaroni en su voto disidente en "Alvarez Ordoñez",
cuando cuestiona los efectos negativos de la reincidencia en quien pudo
haber cometido un hecho de lesiones y tiempo después libra un cheque
sin fondo (si bien estos casos no parecen incidir fuertemente en el impacto
que la reincidencia tiene sobre el cumplimiento de la pena, pues no parece
responder a las personas que, en general, resultan atrapadas por el
sistema punitivo). Este también parece ser el fundamento por el cual en
algunas legislaciones (la española, por ejemplo) la reincidencia es
específica. Las leyes en las que se regulan infracciones administrativas,
como las que se enunciaron en la presente, también prevén, en general, el
agravamiento para infracciones propias de esa ley.
A la luz de lo expuesto, es que la legitimidad de aumentar la pena o
restringir la libertad condicional en caso de reincidencia, no impide una demostración en el caso concreto de que no se dan presupuestos para su
aplicación en el caso.
Ello así, porque las normas penales deben aplicarse, en la medida
que en ese caso concreto no resulten desproporcionadas o contrarias a su
finalidad. Volviendo a los criterios sentados por la Corte IDH en cuanto a
las vías convencionales de limitación de derechos, la reincidencia importa
una restricción que constituye el ejercicio de poder más grande que puede
tener la comunidad sobre uno de sus miembros: disponer su encierro en
una unidad penitenciaria. Conforme fue desarrollado previamente, no
estoy en condiciones de afirmar que no existan razones para restringir el
derecho de aquellos que cometieron un delito, fueron condenados y
posteriormente dentro de un determinado plazo, volvieron a delinquir. He
expuesto que se trata de una práctica que no solamente es compartida por
casi todas las legislaciones del mundo, sino también que se reproduce en
otro tipo de sanciones no privativas de libertad. He referido que más allá
de las características comunes, pueden encontrarse elementos propios de
cada tipo de pena que confluyen en la determinación de su forma de
aplicación. Pero también es cierto que, en el caso de la libertad
condicional, es decir, en lo normado por la primera parte del art. 14 del
C.P., una vez que el Estado tabula en dos tercios de la condena el plazo a
partir del cual el régimen progresivo de la pena habilitaría la libertad
condicionada para todas las personas que se encuentran insertas en el
régimen penitenciario, la prohibición hecha sobre algunos en función de
pautas razonables y adecuadas a la valoración del daño de su conducta,
no impiden examinar si en el caso concreto se dan supuestos que habiliten a otra interpretación, o que volverían negativamente discriminatoria la
regla general al caso particular.
La matriz interpretativa postulada no es de ninguna manera
novedosa, ni extraña a las prácticas de la agencia judicial. Ocurre, por
ejemplo cuando se entiende que, si bien el art. 67 del C.P. impide la
prescripción de la acción en caso de delitos cometidos por funcionarios
públicos (sin distinguir dentro de este grupo), ello no debe proyectarse
sobre cualquier empleado estatal, por ejemplo cuando se trata de quien
por su labor se encuentra tan bajo en el escalafón o tan distante de la
toma de decisiones que le es imposible incidir de alguna manera en la
persecución penal (criterio sentado en esta Sala en "Zaragozi", Causa nro.
76.608/II del 5/3/2013). Lo mismo ocurre con la jurisprudencia que niega
entidad típica a la tenencia de arma que no genera peligro alguno.
Un criterio similar es el que propongo para la reincidencia cuando
en el caso concreto haya circunstancias que neutralicen su valor agravante
y/u obstructivo de la libertad condicional, pues de otro modo se estaría
actuando con una suerte de ceguera ante la realidad, inadmisible cuando
se trata de imponer la prisión a una persona. Como señala Ziffer, aunque
se acepte la validez de la reincidencia, ella puede operar como agravante,
pero también como atenuante en función de lo que en el caso concreto
pueda representar (ob. Cit, p. 105).
La legitimidad del Estado para discriminar de manera general el
universo de casos que se verían agravados de conformidad con el art. 14
primera parte o el 41 del C.P. no exime al Juez a que pueda utilizar el
mismo sistema de testeo convencional señalado precedentemente, solo
que ahora, en cuanto a la proporcionalidad de la medida en el caso concreto. Esto es, evaluar si por los antecedentes, evolución, contexto y
condiciones de cumplimiento de la pena, puede producirse una
discriminación negativa, que conduzca a desproporcionalidades o a
situaciones contrarias a la justicia o a la razón.
VI) Solución a adoptar en la causa.
De lo expuesto hasta aquí, entiendo que el Estado no tiene vedado
constitucionalmente considerar como agravante u obstáculo para obtener
la libertad condicional, durante un plazo determinado, al hecho de haber
sufrido total o parcialmente condena privativa de libertad anterior.
Ello no impide que en el caso concreto la parte se encuentre
habilitada para demostrar que no se dan los presupuestos materiales con
relación a su asistido para la aplicación de la agravante del art. 41 o la
obstrucción impuesta por el art. 14 primera parte del C.P. La única manera
de demostrar que Di Chiara se encontraría en un supuesto de los antes
mencionados es iniciando el trámite correspondiente. Abona esta tesis el
hecho de que el art. 6 de la reglamentación de los arts. 26, 27 y 28 de la
ley de ejecución penal bonaerense establece que los Grupos de Admisión
y Seguimiento deberán reunirse y realizar las evaluaciones de seguimiento
con una frecuencia no inferior a los 6 meses y en ellas deberán
considerarse los motivos de intervención, se evaluará al interno en su vida
institucional y se considerarán como indicadores significativos sus
respuestas a los programas de las áreas de convivencia, educación,
trabajo, tiempo libre y asistencia psicosocial. El reglamento incluso prevé
que el informe contenga una serie de datos relativos al interno e incluirá
"las propuestas de permanencia o reubicación en los regímenes y
modalidades, como así también las diferentes alternativas de externación". En otras palabras, los informes que pide la Defensa son instrumentos que
el sistema penitenciario está obligado a producir cada seis meses sin
discriminación de personas detenidas.
Por lo expuesto es que considero que corresponde no hacer lugar al
pedido de inconstitucionalidad de la Defensa, sin perjuicio de lo cual debe
darse trámite al presente incidente a la espera de lo que pueda surgir de
los informes, constancias y actuaciones que se produzcan en él, de
conformidad con las normas y conforme los argumentos expuestos en los
considerandos precedentes (arts. 14, 50 del C.P.; 16 de la C.N., 11 de la
Const.Pcial. y ccdtes.).-
El Sr. Juez Cayuela dijo: Adhiero a los puntos I y II del voto de mi
colega preopinante, Dr. Pitlevnik. Si bien adhiero parcialmente a la
conclusión arribada por el colega de primera audición en cuanto no hace
lugar a la declaración de inconstitucionalidad peticionada por la Defensa,
pero por los siguientes fundamentos.
Conforme lo ha sostenido en anteriores pronunciamientos esta Sala de
Cámara, la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye,
como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un acto
de suma gravedad (Fallos 300:241, 1057; 302:457, 484 y 1149, entre
muchos otros), ello encuentra especial fundamento en el sistema de
división de poderes y equilibrio de las funciones de dichos poderes
constituidos del Estado. El Congreso es el órgano que representa con
mayor claridad la expresión legítima y auténtica de la voluntad popular, la
que se manifiesta en las leyes dictadas de conformidad con el
procedimiento previsto en nuestra Constitución. Es por ello que la
declaración de inconstitucionalidad es una medida de carácter excepcional que sólo cabe efectuar cuando un examen de la norma objetada conduzca
a la convicción cierta de que su aplicación menoscaba el derecho o
garantía constitucional invocado por la parte (CSJN 315:923).-
Lo expuesto importa afirmar la conveniencia de realizar una lectura
de las disposiciones legales desde una "lente constitucional" y solo
declarar su oposición a la carta fundamental cuando ninguna interpretación
razonable permita mantenerla en pie.-
Asimismo y con relación a un pedido de igual tenor al que ahora se
presenta ante esta Alzada para su tratamiento he afirmado la
constitucionalidad de la reincidencia.-
En igual sentido que la Corte Federal en Gómez Dávalos (Fallos
308:1938), L`Eveque (Fallos 311:1451) y Gago (G. 619, XLIII, del 6 de
mayo de 2008).-
En L`Eveque, se sostuvo que la redacción del art. 50 del C. Penal
no viola la garantía constitucional del ne bis in idem ni violenta los
principios de culpabilidad e igualdad. Además, en el fallo "Gago", con
remisión al dictamen del Procurador, los jueces volvieron a señalar que no
se trata de una nueva sanción por los hechos por los que ya fue juzgado y
condenado. Refirieron además que "el autor que ha experimentado el
encierro que importa la condena, y a pesar de ello, reincide, demuestra su
insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza,
cuyo alcance ya conoce. Ese desprecio por la pena anterior se refleja en
una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al
nuevo hecho".
Así entonces considero que el criterio que sostiene la validez
constitucional de la norma en trato por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mantiene vigente. Ello lo apunto pues resulta
minoritaria la postura del Ministro Dr. Zaffaroni, en el reciente fallo de ese
Tribunal Supremo de fecha 05/02/13, en causa nro. 10.154 "Álvarez
Ordoñez, Rafael Luis s/Recurso de hecho".
En virtud de ello, cabe concluir, conforme lo resuelto por el Tribunal
que tiene a su cargo el control último de constitucionalidad de las leyes, la
validez de la norma en trato.-
Cabe señalar además que el sistema progresivo de ejecución de la
pena (ley 24660) prevé egresos anticipados al cumplimiento total de la
pena para aquellos condenados que fueron declarados reincidentes (art.
50 del C. penal), ello se adecua en mi entender a los principios
constitucionales de igualdad (art. 16 CN) y de razonabilidad (art. 28 CN)
que prevé diferentes situaciones para distintos casos. Así entonces para
con los reincidentes la razonabilidad de sus disposiciones se debe a una
mayor falta de motivación de la persona en la norma penal y por ello
merece mayor reproche. En consecuencia la severidad en la ejecución de
la pena se incrementará progresivamente dada la mayor severidad de la
sanción en función de la reiterencia en el delito de la persona.
Por todo lo expuesto, sostenida la constitucionalidad del precepto
cuestionado, y siendo que el mismo constituye una obstante objetiva para
la concesión de la libertad condicional, resulta ocioso ingresar al
tratamiento de los demás requisitos que hacen al instituto liberatorio en
trato.-
Por todo lo expuesto postulo confirmar la resolución en crisis en
cuanto no hace lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del C.P.
(arts. 14 y 50 del C. Penal; 16, 28 de la C.N.).- El Sr. Juez Stepaniuc dijo: Considero que la decisión de la Juez
de Ejecución debe ser confirmada por las siguientes razones.
Entiendo que la norma prevista por el artículo 14 del Código Penal
no conculca principios y garantías derivados de la Constitución Nacional.
En ese sentido, comulgo con la doctrina vigente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. El máximo intérprete jurisdiccional de la
Carta Magna ha sostenido: a) "...el instituto de la reincidencia se
sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla
sufrido antes, recae en el delito. Lo que interesa en ese aspecto es que el
autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante
lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un
nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Se manifiesta,
así, el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior, total o
parcialmente padecida..." (F 308:1938 "Gómez Davalos, Sinforiano s/
recurso de revisión" del 16/10/1986). b) "...el principio constitucional
enunciado [non bis in idem], en lo que al caso interesa, prohíbe la nueva
aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar
en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y
formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento
penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que
el individuo incurriese en una nueva infracción criminal..." (F 311:552
"Valdez, Enrique Carmelo y otra s/robo con armas y encubrimiento" del 21
de abril de 1988). c) “...la mayor severidad en el cumplimiento de la
sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el
delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad
y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del
desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes,
recae en el delito..." "...la garantía constitucional de la igualdad no impide
que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren
diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni configura una
ilegítima persecución o indebida privilegio a personas o grupos de
personas aunque su fundamento sea opinable...el distinto tratamiento
dado por la ley a aquellas personas que, en los términos del artículo 50 del
Código Penal, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no
exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica, precisamente, por el
aludido desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta. Y si, como se
vio, existe un fundamento razonable para hacer tal distinción, el legislador
se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le
ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime
convenientes para cada caso (Fallos 311:1451 “L Eveque, Ramón Rafael
p/robo” del 16/8/1988 con cita de los antes mencionados).
A partir de lo expresado por la Corte, corresponde, concluir que con
la mayor severidad del cumplimiento de la pena que se impone a los
condenados considerados reincidentes, no se infringen los principios de
culpabilidad, igualdad, razonabilidad, lesividad ni proporcionalidad. Desde
mi punto de vista, se trata siempre de un reproche de actos y no de
autores. Cuando no se verifica la afectación de garantías y principios
establecidos constitucionalmente, las consecuencias e incidencias de la
comisión de un delito y el cumplimiento parcial de su pena, sobre la
sanción de un posterior delito cometido por la misma persona aparece
como una decisión de política criminal ajena al control jurisdiccional. No escapa de mi análisis que parte no menor de la doctrina y la
jurisprudencia desde hace tiempo, sostiene que el instituto de la
reincidencia y sus consecuencias sobre el cumplimiento de la pena son
inconstitucionales por violar el principio "non bis in idem" o el de
culpabilidad. En el ámbito jurisdiccional tal vez la mayor expresión de ello
fue el voto minoritario del ministro de la C.S.J.N. Eugenio Raúl Zaffaroni en
los casos "Alvarez Ordoñez, Rafael Luis s/ causa nro. 10.154" y "Gómez,
Humberto Rodolfo s/ causa nro. 13.074" ambos del 5 de febrero de 2013.
El destacado jurista con sobrados fundamentos y crítica de la doctrina
vigente del Tribunal que integra, entiende y concluye que cualquier
agravamiento de pena o de sus modalidades de ejecución en función de la
declaración de reincidencia del artículo 50 del C.P., como así también la
imposibilidad de obtener la libertad condicional prevista en el artículo 14,
deben ser consideradas inconstitucionales, pues demuestran un trato
diferencial de personas, que no se vincula ni con el injusto que se pena, ni
con el grado de culpabilidad por el mismo, y en consecuencia toman en
consideración características propias de la persona que exceden el hecho
y se enmarcan dentro del derecho penal de autor.
Sin embargo, la doctrina antes consignada, con la que coincido, no
ha sido cambiada por la C.S.J.N. y se mantiene desde 1986/88, aún con la
variación parcial de sus jueces integrantes. Ello se desprende de los fallos
mencionados en los que el ministro Zaffaroni dio su voto minoritario, a los
que se suman los más recientes del 6 de marzo de 2014 "Cabail Abad,
Juan Miguel s/ causa 16035" y "Jiménez, Ricardo Maximiliano s/ causa
721/2013". Es más, con el fallo "Gago, Damián Andrés s/ causa 2175" del
6/5/2008, si bien no se trató específicamente la cuestión que ahora nos ocupa, la Corte parece haber ratificado de manera más explícita la doctrina
expresada en dichos años pues se remitió a los fundamentos del
Procurador General, quien con cita expresa de los casos "Gómez Dávalos"
y "L Eveque", sostuvo al menos implícitamente la constitucionalidad de la
reincidencia como agravante de penas.
Como consecuencia de ello, no existe a la fecha una doctrina o
interpretación menos gravosa de la sostenida oportunamente, y de la que
participo, por parte del máximo intérprete jurisdiccional de la Constitución
Nacional, que conduzca por razones de economía procesal a aplicarla en
el presente caso.
Por otra parte, considero que con esa línea de pensamiento no
puede tener acogida el argumento novedoso que la recurrente invoca,
vinculado a sostener que la reincidencia impide una adecuada reinserción
social del condenado, finalidad ésta de la pena receptada en Tratados
Internacionales integrados a la Carta Magna. Sostenida la validez del
agravamiento de la pena para el individuo considerado reincidente, a mi
criterio, no existe reparo en que se procure o considere la resocialización
del condenado en dichos términos, con un régimen más severo que
importe postergar su liberación, siempre desde ya con el límite de la pena
impuesta. En otras palabras, que el condenado declarado reincidente no
pueda acceder a una liberación anterior al vencimiento de la pena, no
importa obstruir una adecuada reinserción en la sociedad, máxime cuando
se advierte que la norma de ejecución, tanto de esta Provincia, como la
nacional prevén un régimen progresivo en el cumplimiento de la pena
orientado a dicha reinserción que abarca a todos los condenados, sin perjuicio de que los considerados reincidentes encuentren vedada la
Libertad Condicional.
Es por todo lo expuesto, que adhiero a la resolución que postula mi
colega preopinante, Dr. Cayuela, en cuanto corresponde confirmar el auto
impugnado mediante el que no se hizo lugar al planteo de
inconstitucionalidad deducido por la Defensa Oficial en el incidente de
ejecución de pena respecto del condenado Claudio Di Chiara y entiende
que resulta ocioso ingresar en el tratamiento de los demás requisitos que
hacen al instituto en trato (arts. 16, 18, 31 de la Constitución Nacional; 14
del Código Penal; 434, 498 y ccdtes. del Código Procesal Penal).
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación
interpuesto a fs. 17/20 contra el auto de fs. 7/12 y vta. de la presente
incidencia, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando
(arts. 498, 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).
II. CONFIRMAR el auto de fs. 7/12 y vta. de la
presente incidencia en cuanto no hizo lugar al planteo de
inconstitucionalidad del artículo 14 C.P. de conformidad con los motivos
expuestos en el considerando (arts. 14 y 50 del C. Penal; 16, 18, 28 y 31
de la C.N. y 434, 498 y ccdtes. del C.P.P.).
Por mayoría,
III. NO HACER LUGAR a que se de inicio al trámite
correspondiente del instituto solicitado, como fuera postulado por el voto
de la minoría, de conformidad con los motivos expuestos en el
considerando. Regístrese, actualícese el RUD, notifíquese y devuélvase a la
instancia de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.
FDO: LEONARDO G. PITLEVNIK-LUIS C. CAYUELA-JUAN E.
STEPANIUC
Ante mí: Sandra E. Calcagno. Aux. Letrado.
| |