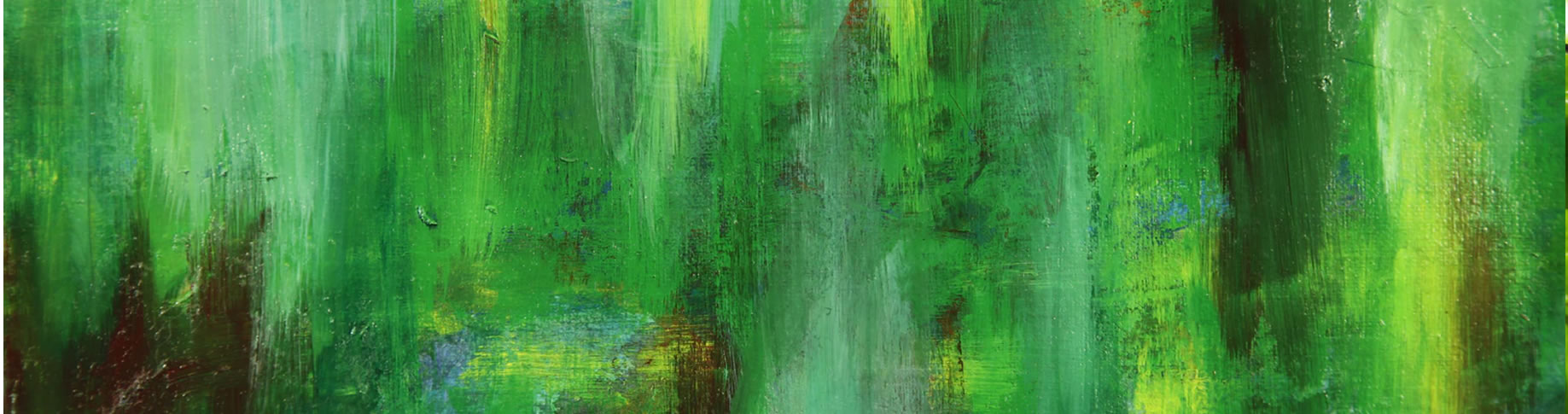Fallo Completo.
Condena – Asociación ilícita – Concurso – Medición de las penas impuestas – Reincidencia: cuándo es procedente.
Ref. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Sala: II. Causa: 17733. Autos: M, LE y otros s/robo con armas y robo de automotor con armas. Cuestión: Fecha: --2015.
Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho
Nota de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca:
El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal , en autos “M, LE y otros s/robo con armas y robo de automotor con armas” (causa nº 17733, Reg. 406/15) rta.: 3/09/2015, dictado por los vocales Eugenio C. Sarrabayrouse, Daniel Morin y Gustavo A. Bruzzone. En el caso, por la mayoría conformada por Sarrabayrouse y Bruzzone, hicieron lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de JCA, anularon el punto IV de la sentencia recurrida sólo en cuanto lo declaró reincidente y remitieron las actuaciones al tribunal para que dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo con lo dicho en el punto 7 (artículo 471, CPPN). Asimismo, por unanimidad, rechazaron los restantes recursos planteados y confirmaron la sentencia en todos los otros puntos cuestionados.
LEM fue condenado a la pena de catorce años de prisión y a la pena única de dieciocho años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita –hecho I– y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, reiterado en tres oportunidades –II, III y V– y robo agravado por el empleo de armas de fuego, –hecho IV-, todos los cuales concurrían realmente entre sí (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 55, 166, inc. 2°, párrafos segundo y tercero, y 210, del CP; LNM fue condenado a la pena de doce años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita –hecho I– y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, reiterado en tres oportunidades -II, III y V- y robo agravado por el empleo de armas de fuego, -hecho IV-, todos los cuales concurrían realmente entre sí (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 55, 166, inc. 2°, párrafos segundo y tercero, y 210, del CP (punto III de la resolución) y JCA fue condenado a la pena de once años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita -hecho I- y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, reiterado en dos oportunidades –II y III– y robo agravado por el empleo de armas de fuego, -hecho IV-, todos los cuales concurrían realmente entre sí, y se lo declaró reincidente (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 50, 55, 166, inc. 2°, párrafos segundo y tercero y 210, del CP (punto IV de la sentencia).
Gustavo Bruzzone y Eugenio Sarrabayrouse rechazaron el planteo de inconstitucionalidad realizado respecto del tipo penal de la asociación ilícita y Daniel Morín señaló que no correspondía tratarlo debido a que no había sido introducido oportunamente al interponerse el recurso.
En orden al concurso elegido por el tribunal oral como existente entre la asociación ilícita y los delitos reprochados a JCA, los jueces Bruzzone y Sarrabayrouse rechazaron el planteo, mientras que Morín reiteró las razones por las cuales no correspondía que se expidiera sobre el tema.
En orden al agravio vinculado a la medición de la pena, por unanimidad, consideraron que debía tratarse este aspecto de la sentencia en forma separada, por un lado el recurso de la asistencia técnica de JCA, y por el otro el recurso de la defensa de LE y LNM.
Sobre la situación de JCA señalaron que del análisis de la sentencia, podía colegirse que las partes discutieron sobre las atenuantes y agravantes aplicables para determinar la pena y que los elementos valorados por el tribunal con ese fin surgieron de las circunstancias del hecho o de las condiciones personales del acusado discutidas en el debate, no afectándose así el derecho de defensa en juicio de JCA, ni violándose el principio acusatorio ni la imparcialidad del tribunal. Que por ello al no haber demostrado la defensa la irrazonabilidad de cada agravante y atenuante valorada para establecer la pena, rechazaron el planteo. Sobre el planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia impuesta a JCA, por mayoría, los jueces Bruzzone y Sarrabayrouse dijeron que, establecida la constitucionalidad de la reincidencia por parte de la Corte Suprema , sólo restaba como ámbito de discusión, establecer cuándo existe reincidencia, toda vez que entendían que la Corte no definió con la misma claridad qué tiempo de encierro era necesario para que su declaración sea procedente. Que el art. 50, CP no debía leerse de forma automática sino que dependía, en cada caso concreto, del análisis de la evolución en el sistema de progresividad del interno, qué etapa alcanzó en él y de que regímenes gozó. Que se advertía del legajo de personalidad de JCA, un escaso tiempo transcurrido entre la firmeza de la sentencia de condena y la libertad que luego obtuvo, circunstancia que les permitía suponer que no había cumplido con las pautas expuestas, con lo cual votaron por revocar este punto y remitir la causa al tribunal para que dicte un nuevo pronunciamiento al respecto, valorando si efectivamente recibió el tratamiento indicado y si, en consecuencia, debe declararse su reincidencia (art. 471, CPPN). En disidencia, Morín precisó que había sido correcta la interpretación conforme a la cual hubo cumplimiento parcial de la pena y que por ello era correcta la declaración de reincidencia.
Finalmente, sobre el monto de pena impuesta a los imputados M, indicaron que la defensa no cuestionó ninguna de las agravantes ni las atenuantes ponderadas ni tampoco la unificación de condenas efectuada y el método composicional utilizado, limitándose sólo a plantear apelaciones genéricas de que se habría vulnerado principios sin demostrar de qué manera ello ocurrió, por lo que rechazaron el agravio invocado.-
Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.-
Citar: CNCCC., Sala II, en autos “M, LE y otros s/robo con armas y robo de automotor con armas” (causa nº 17.733, Reg. 406/15) rta.: 3/09/2015, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.-
Fallo Completo.
Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 2 CCC 17733/2012/TO1/CNC1
Reg. n° 406/2015
En la ciudad de Buenos Aires, a los 03 días del mes de septiembre de 2015 se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces Daniel Morin, Eugenio C. Sarrabayrouse y Gustavo A. Bruzzone, asistidos por la secretaría actuante, para resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 3685/3689 y 3690/3715, por la defensa particular de LE y LNM y por la defensa oficial de JCA respectivamente, en los autos caratulados “M, L y otros s/ robo agravado”, de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 9 mediante sentencia dictada el 15 de diciembre de 2014 (cuyos fundamentos fueron vertidos el 3 de febrero del corriente año), condenó, en lo que aquí interesa, a LEM a la pena de catorce años de prisión y a la pena única de dieciocho años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita –hecho I– y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, reiterado en tres oportunidades –II, III y V– y robo agravado por el empleo de armas de fuego, –hecho IV-, todos los cuales concurren realmente entre sí (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 55, 166, inc. 2°, párrafos segundo y tercero, y 210, del CP (puntos I y II de la sentencia de fs. 3647/3675); a LNM a la pena de doce años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita –hecho I– y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, reiterado en tres oportunidades -II, III y V- y robo agravado por el empleo de armas de fuego, -hecho IV-, todos los cuales concurren realmente entre sí (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 55, 166, inc. 2°, párrafos segundo y tercero, y 210, del CP (punto III de la resolución) y a JCA a la pena de once años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita -hecho I- y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, reiterado en dos oportunidades –II y III– y robo agravado por el empleo de armas de fuego, -hecho IV-, todos los cuales concurren realmente entre sí, y se lo declaró reincidente (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 50, 55, 166, inc. 2°, párrafos segundo y tercero y 210, del CP (punto IV de la sentencia)
II. Contra dicha sentencia, las defensas de L y LM y JCA interpusieron sendos recursos de casación, los que fueron concedidos el pasado 4 de marzo (fs. 3719) y luego mantenidos ante esta instancia (fs. 3725 y 3726).
III. La defensa de LE y cnm, a cargo del defensor particular Gonzalo Oliver Tezanos fundó la vía impugnativa en ambos incisos del artículo 456, CPPN, al considerar errada la interpretación y aplicación de los criterios reinantes en cuanto a la mensuración y proporcionalidad de la pena (fs. 3685/3689).
Consideró que la sentencia había incurrido en arbitrariedad y que adolecía de la debida fundamentación requerida por el artículo 123, CPPN.
Afirmó que se vulneraron principios de proporcionalidad y de culpabilidad en la graduación del monto de pena impuesta.
Agregó que la elevada pena no guarda relación con los antecedentes penales y condiciones personales de sus defendidos, que se hizo una evaluación parcial de los elementos de juicio que mensuraron la pena y que el delito endilgado posee un mínimo menor, por lo cual inconstitucionalmente se le aplicó una pena sumamente elevada.
Por último, precisó que la pena aplicada, al superar una década, no responde a la posibilidad cierta de una resocialización, no se deriva del artículo 41, CP y va en contra del espíritu de la ley, por lo que se torna arbitraria.
IV. Por su parte, la defensa pública oficial, a fs. 3690/3715, recurrió la condena impuesta a JCA junto con su declaración de reincidente e invocó como causal el inciso primero del artículo 456, CPPN.
Los fundamentos del recurso transitaron por dos agravios
principales.
a) El primero de ellos radicó en la errónea aplicación del artículo 50, CP y la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia.
La defensa afirmó que el tribunal declaró reincidente a JCA porque había sido condenado el 17 de julio 2007 en la causa n° 1828/05 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza a la pena de 5 años, agotada el 20 de octubre de 2009. Sin embargo, no surgía ni del legajo ni fue debidamente fundado por el tribunal si JCA recibió tratamiento penitenciario.
Asimismo, afirmó que la declaración de reincidencia afectaba los principios de derecho penal de acto, culpabilidad, ne bis in ídem y de resocialización.
b) La segunda de las críticas se centró en torno a la arbitrariedad en la fundamentación de la pena impuesta en tanto las expresiones utilizadas por el tribunal para sustentarla no satisfacían el requisito de motivación suficiente previsto en los arts. 123 y 404, CPPN, ya que no se habían ponderado elementos que permitían atenuar la pena. La sentencia presentaba con respecto a la individualización de la pena varios defectos que la anulaban como tal.
Así, el tribunal a quo entendió que los delitos objeto de la asociación ilícita de los imputados eran “especialmente violentos […] no era una asociación para cometer fraudes o daños patrimoniales no violentos, sino que se organizó para ejercer un alto nivel de violencia.” Según la defensa, este razonamiento constituía una doble valoración de una misma circunstancia (violación del principio ne bis in idem), ya que los delitos por los que se había condenado a Cruz implicaban un alto nivel de violencia, y al ponderarla nuevamente como agravante para la medición de la pena había sido doblemente valorada. Además, no había sido solicitada por la fiscalía, por lo que también se había violado el principio acusatorio, la imparcialidad y el derecho de defensa.
El tribunal de mérito también valoró como agravante el “daño o sufrimiento inferido a las múltiples víctimas”, ponderación efectuada de oficio por el tribunal con lo que nuevamente se había violado el principio acusatorio. Por otro lado, tampoco se comprendía si el daño era psicológico, moral o material, sumado a que no existían pruebas en la causa que acreditaran dichos perjuicios con algún peritaje.
Asimismo, en la sentencia recurrida se sostuvo que el “número plural de personas […] que superaba ampliamente al número de víctimas” era un agravante. Pero nuevamente, este aspecto no había sido introducido por el fiscal por lo que también habían sido transgredidos los principios acusatorio, de imparcialidad y de defensa.
De la misma forma había procedido el a quo al afirmar que “el perjuicio patrimonial buscado y el botín obtenido […] ha sido considerable”. La defensa consideró que en este caso, se trataba de un atenuante ya que despojaron a personas con alto nivel adquisitivo y no a personas vulnerables, a quienes les hubiera resultado imposible recuperarse del despojo patrimonial.
La defensa también se agravió de la afirmación del tribunal en cuanto a que el “despojo de los celulares o de sus tarjetas SIM […] ponían a las víctimas en aun mayor situación de vulnerabilidad, incluso después de abandonadas”. La conducta descripta formó parte de la maniobra delictiva por la que fueron condenados. Además, el fiscal solicitó que se juzgara como atenuante que los acusados les entregaban dinero a las víctimas cuando las abandonaban; sin embargo, el tribunal no solo omitió lo solicitado, sino que lo valoró como agravante.
En la misma línea, la defensa consideró que “…el sufrimiento inferido en la ejecución del robo […]” no puede ser un agravante, pues forma parte de la propia violencia del robo.
La recurrente también criticó la forma genérica en que el tribunal atribuyó el hecho que tuvo por víctima al abogado Romero Victorica, cuando JCA no participó de él.
Con respecto al delito de asociación ilícita, cuando el tribunal a quo aseveró que “No se trató de hechos ocasionales, sino de hechos que ponen en evidencia el modo de vida de los imputados”, se estaba valorando dos veces la misma circunstancia descriptiva del delito referido.
Por otro lado, el tribunal también había valorado que “JCA era el mayor de los tres […] le era exigible mayor esfuerzo por evitar la decisión delictiva”. Según la defensa, si se trataba de una asociación ilícita y todos eran miembros iguales mayores de edad, y no se había demostrado que JCA fuera el jefe, todos eran responsables en igual manera.
Con relación a la adicción de JCA a las drogas o a su origen humilde, alegado por la defensa, el tribunal a quo entendió que sus “hechos no son los hechos erráticos de un adicto, sino el fruto de una elección de un modo de vida que excede las necesidades inmediatas”, valorándolo como agravante. Sin embargo, del informe socioambiental del condenado surge que tenía problemas de adicción a las drogas y al alcohol, que empezó a trabajar a los 16 años y que proviene de una familia muy humilde, criado por su abuela. Para la defensa estas circunstancias deben valorarse como un atenuante en función del menor ámbito de autodeterminación del sujeto, así como su mayor vulnerabilidad.
Por último, la defensa apuntó que el fiscal había solicitado que JCA fuera condenado a la pena de once años de prisión, como consecuencia de la imputación de cuatro delitos más, excluidos por el tribunal a quo. Sin embargo, le impuso la misma pena, con lo cual se contradijo al no reflejar en la mensuración de la pena la menor cantidad de delitos reprochados.
IV. En el término de oficina, previsto por los arts. 465, cuarto párrafo y 466, CPPN, se presentó el doctor Mariano Patricio Maciel, defensor público oficial de JCA ante esta Cámara donde sostuvo el recurso interpuesto por la anterior defensa e introdujo nuevos agravios: la inconstitucionalidad de la asociación ilícita y la clase de concurso que regía el caso. Asimismo, amplió los argumentos brindados en torno a la inconstitucionalidad de la declaración de reincidencia.
V. El 20 de mayo de 2015, se celebró la audiencia prevista por el art. 468, CPPN, a la que comparecieron el defensor particular Gonzalo Oliver Tezanos y el defensor público oficial Mariano P. Maciel, quienes sostuvieron los recursos interpuestos y ampliaron la argumentación de sus planteos. En la misma oportunidad, el Tribunal conoció personalmente a JCA, en los términos del art. 41, CP.
Asimismo, en la audiencia celebrada el 10 de junio de 2015, los jueces entrevistaron a LE y LNM de acuerdo con la misma regla del código de fondo.
Finalizada esta última audiencia el tribunal pasó a deliberar, en uso de la facultad que otorga el art. 469, CPPN, de todo lo cual se dejó debida constancia.
Efectuada la deliberación y conforme lo allí decidido, los jueces decidieron emitir sus votos de la siguiente forma.
CONSIDERANDO:
1. Invertiremos el orden de los agravios planteados por la defensa para brindar un tratamiento lógico conforme los efectos que puede provocar unos respecto de los siguientes. Así, comenzaremos con el examen de las quejas referidas a la inconstitucionalidad del tipo penal de la asociación ilícita, la regla concursal que existe entre ésta y los delitos cometidos con posterioridad por sus integrantes, para ocuparnos luego, de la medición de la pena efectuada por el a quo y la inconstitucionalidad de la reincidencia.
2. La tacha de inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita.
Los jueces Bruzzone y Sarrabayrouse dijeron:
a. En el término de oficina, el defensor público ante esta Cámara, Mariano Pablo Maciel, en ejercicio de su ministerio con respecto al imputado JCA, cuestionó la constitucionalidad del delito de asociación ilícita, pues consideró que violaba los principios de lesividad, de reserva y de legalidad (véase el escrito de fs. 3733 / 3745). Para así proceder invocó los precedentes “Catrilaf” (Fallo 329:3399) y “Baldivieso” (Fallos 333:405).
En cuanto al primer principio, entendió que habitualmente se considera a la asociación ilícita como un delito de peligro abstracto que vulnera el orden público, entendido como tranquilidad pública, lo que pone en evidencia los problemas que presenta para legitimarlo sobre bases claras. La alarma y el temor que puede producir el delito de asociación ilícita tienen una “…muy remota vinculación con la protección de aquello que puede válidamente constituir lo tutelado por una norma penal…” (fs. 3735). En este caso, se hace cumplir a la noción de bien jurídico una misión opuesta para la que fue concebido: legitimar la expansión del derecho penal.
Con respecto al principio de reserva, el defensor público sostuvo que la asociación ilícita no es más que el germen de un acto preparatorio, “…elevado a la categoría de delito en nombre de un peligro remoto de afectación de un supuesto bien jurídico cuyo sentido y alcance son absolutamente imprecisos…” (fs. 3736 vta.). Pese a los esfuerzos para legitimarlo, este tipo penal no supera las exigencias constitucionales de reserva y derecho penal de acto: “…sostener que por necesidades de neutralización de riesgos habrá de avanzar en la punición de fases previas del iter criminis, es más una claudicación ante un derecho penal de autor que un esfuerzo legitimador…” (fs. 3737).
Por último, y en relación con este aspecto del agravio, el defensor público entendió que la asociación ilícita violaba el principio de legalidad, en particular, la expresión “…tomar parte…” contenida en el art. 210, CP, pues resulta muy difícil establecer con certeza el alcance de esta conducta.
b. Si bien la parte brindó las razones por las cuales a su criterio era posible ampliar los agravios oportunamente planteados en el recurso de fs. 3690 /3715, nada dijo con respecto al vallado establecido en el art. 474, CPPN. En efecto, la defensa pública recién introdujo el planteo de inconstitucionalidad y la clase de concurso que regiría el caso, en el término de oficina (art. 466, CPPN) en contradicción con aquella otra regla.
Pese a estas deficiencias, entendemos que los agravios deben ser tratados, en tanto se trata de una sentencia de condena que debe ser revisada de la manera más amplia posible. En definitiva, se trata de eliminar todos los errores que aquella pueda contener y legitimar la imposición de la pena.
Trataremos entonces la totalidad de los agravios planteados.
c. En primer término, cabe señalar que este tribunal no realiza declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto sino que, para hacerlo, debe referirse a un caso concreto, lo que implica demostrar, por parte del recurrente, de qué manera la decisión cuestionada se vincula con el planteo introducido. Asimismo, todo planteo de inconstitucionalidad requiere de una fundamentación exhaustiva que demuestre la incompatibilidad de una norma con la cláusula constitucional invocada porque se trata de un acto de suma gravedad institucional, exigencia que no se advierte cumplida en los agravios presentados por la defensa. En ese sentido, la parte no ha aportado ningún argumento novedoso con respecto a los principios invocados ni ha demostrado cómo se vinculan con el caso en concreto.
Del mismo modo, el agravio constitucional planteado por el señor defensor menciona mínimamente la sentencia impugnada pero no expresa de qué modo los perjuicios alegados se exteriorizaron en la decisión atacada.
Asimismo, tal como hemos visto, esta cuestión no fue introducida en la instancia anterior, donde en ningún momento se discutió la constitucionalidad de la asociación ilícita, aceptada por la defensa sin objeción, al punto que el propio imputado Cruz reconoció su pertenencia a ella (cfr. fs. 3665 vta. de la sentencia), cuestión que tampoco ha sido analizada por la defensa.
En efecto, en el punto E la sentencia dice: “…El Tribunal tiene finalmente por probado que LNM, LEM y JCA se asociaron entre sí y con otras personas no traídas a juicio, de modo permanente, y con el objeto de cometer delitos contra la propiedad de la naturaleza de los que se han tenido por probados en las letras A, B, C, y D precedentes. A ese efecto se organizaron y se proveyeron de automóviles, teléfonos con conexión radial o handys, y de armas cortas y largas. Coordinadamente salían en los autos, armados, a interceptar a otros automóviles de alta gama, con el fin de despojar mediante intimidación o violencia a los tripulantes, y, si conviniese, de apoderarse de los autos. También se organizaron para guardar las armas, y para cambiar de líneas telefónicas y de Handy para dificultar rastreos y evitar ser identificados.
Entre los medios con los que contaba la organización delictiva se encontraba un fondo de armas y municiones, que estaba a su disposición, y se empleaba y se distribuía según las necesidades de cada caso. No ha quedado esclarecido con total certeza el número total y características de las armas que disponían, pero, en todo caso, dispusieron de armas de puño y de una escopeta 12/70, marca Winchester modelo 1300 serie L3310218, con munición, que de hecho emplearon para evitar la intervención de la Gendarmería durante la ejecución del hecho que perjudicó a Guillermo Eduardo Díaz y Jorge Omar Homes.
Tampoco se ha establecido con exactitud el tiempo de permanencia de la participación de la asociación de delincuentes, pero los nombrados formaron parte de ella al menos desde antes del día 26 de abril de 2012, hasta diciembre de 2012 época en que fueron detenidos LNM y JCA, y en carácter de miembros de la asociación cometieron varios delitos de su objeto (hecho I de la imputación)…” (cfr. fs. 3665)
Luego, el tribunal a quo enumeró las circunstancias que le permitieron concluir de ese modo. Entre ellas, señaló que no se trataba de un grupo de personas que habían resuelto realizar un “raid” y disolverse luego de ejecutado, sino de un grupo que decidió constituirse como tal para llevar a cabo un número indeterminado de delitos contra la propiedad. Agregó que existían actos concluyentes que permitían aseverar que los imputados tenían plena conciencia de que integraban un grupo destinado a cometer delitos. Además, como lo adelantamos, los tres, cuando ejercieron su “…derecho a ser oídos…”, aceptaron la imputación, incluida la pertenencia a la asociación (cfr. fs. 3665 vta.).
Tal como hemos visto, la defensa se ha limitado a plantear en abstracto la inconstitucionalidad de la asociación ilícita pero en ningún momento ha cuestionado la argumentación del tribunal de mérito en el punto, es decir, cómo la ha tenido por probada. Por lo tanto, el planteo de la defensa puede verse del siguiente modo: su pretensión es que este tribunal afirme que es inconstitucional que el legislador castigue que varias personas se organicen con automóviles, teléfonos, armas cortas y largas para interceptar rodados de alta gama para despojar a sus tripulantes. Sin embargo, la defensa no ha explicado fundadamente las razones por las cuales una asociación así constituida no lesiona el bien jurídico orden público o la tranquilidad pública, tutelados por el art. 210, CP, según la jurisprudencia y doctrina mayoritarias; ni aportó un desarrollo de algún modo contundente cómo esa agrupación constituye una de las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofende el orden y la moral públicas ni perjudica a terceros (art. 19, CN).
Del mismo modo, los cuestionamientos dirigidos a la violación del principio de legalidad por la forma en que está redactada la regla del art. 210, CP, está desvinculada de los hechos que tuvo por acreditados el tribunal de mérito, quien la consideró probada tanto en el aspecto objetivo como subjetivo; así también juzgó que los imputados Luciano Nicolás y LEM, y JCA por lo menos habían formado parte de la asociación ilícita antes del 26 de abril de 2012 hasta diciembre de 2012, época en que fueron detenidos. Además, los delitos reprochados habían sido cometidos por los acusados como miembros de la asociación (cfr. fs. 3665, punto E). De esta manera, en el caso concreto, el a quo “cerró” los aspectos más problemáticos de la asociación ilícita desde el punto de vista del principio de legalidad: fijó su término de duración, determinó la naturaleza de los delitos que comprendían su objeto y en qué calidad los cometieron los imputados. Como puede apreciarse, el recurrente sólo ha realizado manifestaciones genéricas sin explicar cómo las carencias alegadas del tipo penal afectaban a su asistido en el caso concreto. La asociación ilícita protege la seguridad y el orden públicos; el bien jurídico no es sólo el que representen los posibles delitos, sino que se considera que la seguridad pública puede verse afectada ya por la existencia misma de la asociación. En este sentido, en el presente caso se aprecia que se trata de actos que exigen una intervención especialmente anticipada ya que de otra manera, la pena carecería de toda eficacia por la alta peligrosidad comprobada, con independencia de que los autores hubieran proyectado la comisión de otros delitos determinados1.
c. Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que la jurisprudencia de modo casi unánime ha sostenido la constitucionalidad del delito de asociación ilícita.
La CSJN se ha referido a la asociación ilícita en distintas sentencias sin establecer ningún conflicto desde la perspectiva constitucional. En este sentido, pueden citarse los casos “Stancanelli”
(Fallos, 324: 3952) donde la Corte analizó los alcances de la asociación ilícita, y las dos sentencias dictadas en “Arancibia Clavel” (Fallos: 327: 3312 y 328:341, respectivamente) donde se admitió que esta figura podía constituir un delito de lesa humanidad, a los que se suma el caso
“Ramos Mariños” (R.185.XLI del 10 de abril de 2007).2
1 Cfr. ZIFFER, Patricia, El delito de asociación ilícita, Ad – Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 60 y sigs.
2 Cfr. al respecto, IRIBARREN, Pablo, El delito de asociación ilícita desde una perspectiva constitucional. Posición de la CSJN, La Ley, Suplemento Penal, septiembre 2010, p. 108 y sigs.; cita online: AR/DOC/5507/2010.
Del mismo modo, la Sala IV de la CFCP consideró constitucional la asociación ilícita tributaria, en el caso “Di Biase”3.
En el mismo sentido se ha expedido la CCC en los casos “Di Zeo”4 y “Q., P. A”5 entre muchos otros, donde consideró constitucional la asociación ilícita.
3 Jueces Gemignani, Borinsky y Ledesma, sentencia del 4 de julio de 2014, causa 970/2013, registro n° 1420/14.
4 Sala I, causa 23.618, sentencia del 20 de diciembre de 2004, jueces Bruzzone y Elbert, 5 Sala V, causa n° CCC 46223/2012/CA2, jueces López González y Bruzzone.
Por su parte, la legislación no sólo ha mantenido este tipo penal desde 1921 sino que lo extendió a otros ámbitos con los mismos o incluso con menores requisitos, lo que ha motivado las críticas de la doctrina: art. 15, c, ley penal tributaria; la ley n° 26.683, que por su art. 5º, introdujo el art. 303, inc. 2º, b en el CP; la asociación ilícita terrorista, introducida por la ley n° 26.268, derogada por ley n° 26.734 que introdujo los arts. 41 quinquies y 306, inc. 1°, b, CP ; arts. 11, c y 29 bis, ley n° 23.737.
El Anteproyecto de Código Penal de 2014 continúa con esta tradición legislativa argentina y mantiene la figura de la asociación ilícita. Su Exposición de Motivos dice al respecto: “La constitucionalidad del tipo de asociación ilícita del vigente artículo 210 ha sido puesta en duda por la doctrina. Este tipo, en la redacción originaria del código de 1921 estaba conminado con una prisión de un mes a cinco años. La pena actual de tres a diez años fue decidida por el legislador bajo la impresión de hechos de violencia y pasa por alto que se trata de un mero acto preparatorio que se consuma por el puro acuerdo y está lejos aún del mismo principio de ejecución de alguno de los delitos.
“Esta disposición llega al absurdo de que la consumación de uno de los delitos puede tener pena muy inferior a la del acuerdo para cometerlo: la asociación de tres mecheras de tiendas para cometer hurtos tendría una pena de tres años a diez años y en hurto cometido de un mes a dos años.
“La redacción que se propone en el inciso 1° no pretende resolver todos los problemas de constitucionalidad, pero al menos intentar dar mayor racionalidad a la figura…”
Como puede verse, la figura se mantiene mientras que las críticas receptadas en los párrafos anteriores no resultan aplicables al caso.
Si bien parte de la doctrina objeta algunos aspectos de la asociación ilícita, lo cierto es que la mayoría de los autores, implícita o explícitamente la considera constitucional6 y los cuestionamientos han decrecido, porque se reconoce que este tipo de delitos es una herramienta necesaria para enfrentar la “criminalidad organizada”.7 En el presente caso, según hemos visto, no se presentan ninguno de los problemas de constitucionalidad de este tipo penal ni tampoco su “utilización perversa” denunciada por algunos sectores de la doctrina.8
6 Asi, DONNA, Edgardo, Derecho penal. Parte especial, t. II – C, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2002, ps. 293 y sigs. quien advierte los problemas de la figura pero no cuestiona su constitucionalidad; MOLINARIO, Alfredo / AGUIRRE OBARRIO, Eduardo, Los delitos, t. III, ps. 193 – 194; D’ALESSIO, Andrés (Director) / DIVITO, Mauro (coordinador), Código Penal de la Nación. Comentado y anotado, t. III, 2ª ed, La Ley, Buenos Aires, 2011, ps. 1030 – 1032; con más detalle, CANTARO, Alejandro en BAIGÚN, David / ZAFFARONI, Eugenio R., Código penal y normas complementarias, t. 9, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, ps. 340 – 342; ZIFFER, Patricia, El delito de asociación ilícita, Ad – Hoc, Buenos Aires, 2005, ps. 43 – 66.
7 “Lentamente van perdiendo fuerza las voces que exigen llanamente la eliminación de los delitos de organización como contrarios a un sistema jurídico – penal legítimo…”, cfr. CANCIO MELIÁ, Manuel, El injusto de los delitos de organización: peligro y significado, iustel.com, RGDP n° 8, noviembre 2007, p. 3.
8 Así el título de la obra de MIKKELSEN – LÖTH, Jorge F., Asociación ilícita. La práctica judicial perversa de usar al delito de asociación ilícita como sucedáneo procesal, La Ley, Buenos Aires, 2001; ver también ps. VII a IX.
Por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad realizado.
El juez Morin dijo:
En este punto, considero que no corresponde tratar el agravio planteado por la defensa. Ello así, porque a este tribunal le corresponde limitarse al estudio de los motivos expuestos al interponerse el recurso de que se trate, salvo que el asunto traído a revisión una vez expirada esa oportunidad procesal verse sobre una cuestión federal dirimente o cuestione la validez de algún acto del proceso pasible de ser declarado de nulidad absoluta.
En este sentido, resulta claro que la utilización de los verbos desarrollar y ampliar, contenidos en el art. 466, CPPN, reconoce la voluntad del legislador de brindar al recurrente una oportunidad para extender o profundizar los motivos introducidos en la oportunidad del art. 463, CPPN; lo que sin lugar a dudas contempla la posibilidad de completarlos o perfeccionarlos, pero de ningún modo la de incorporar o adicionar otros no vertidos en el recurso respectivo.
Por esta razón, opino que corresponde declarar la inadmisibilidad de la cuestión tardíamente introducida por la defensa.
3. El concurso de delitos
Los jueces Burzzone y Sarrabayrouse dijeron:
a. El segundo agravio introducido por la defensa pública en el término de oficina se refiere a la clase de concurso entre la asociación ilícita y los delitos reprochados a JCA.
Luego de transcribir el punto F de la sentencia (fs. 3671 vta.), el recurrente consideró inaceptable la argumentación del a quo, en tanto éste sostuvo que la existencia de un acuerdo de voluntades para delinquir en forma indeterminada es, por su carácter de infracción formal, independiente de los delitos cometidos en el marco de ese acuerdo. Postuló que el principio ne bis in ídem impedía escindir conductas que manifiestamente están conectadas en el plano objetivo. Afirmó que existía una conexión objetiva entre los robos y la organización previa y por la tanto, una identidad de hechos y no de delitos. Desde el punto de vista subjetivo, tampoco su asistido tuvo resoluciones autónomas para delinquir. Pidió la aplicación del caso “Cabrera” (Fallos 330: 261) de la CSJN porque se trataba también de ilícitos progresivos, razón por la cual debía considerarse que existía un concurso aparente. Como opción subsidiaria, solicitó se aplicaran las reglas del concurso ideal.
b. La teoría del concurso y la prohibición de doble valoración en la determinación de la pena son los instrumentos jurídicos para: a) garantizar que cada ilícito reciba el castigo que le corresponde; y b) la manera de hacer efectiva la garantía del ne bis in ídem. A ello se agrega el efecto de cosa juzgada y la protección frente a una posible doble persecución penal. 9
9 Cfr. al respecto, ZIFFER, Patricia, Concurso real y ne bis in ídem, en AA.VV, Reflexiones sobre el procedimiento penal. Una tarde con Julio Maier, Ad – Hoc, Buenos Aires, 2010, ps. 37 y sigs.
Sin embargo, tal como la defensa ha introducido su agravio, no demuestra cómo la alegada violación de esta garantía se refleja o en la medición de la pena efectuada o bien significa que JCA ha sido perseguido dos veces por el mismo hecho. Además, la defensa debió indicar de qué modo pretendía se modificara la sentencia en el punto y de qué manera concreta se traducía en un planteo en la medición de la pena.
La cuestión no es menor si tenemos en cuenta que el tribunal a quo señaló con respecto a JCA que la escala penal partía de un mínimo de seis años y ocho meses de reclusión o prisión y alcanzaba un máximo de cincuenta años de la misma especie de pena (art. 55, CP).
Si se considera que entre las distintas figuras existe un concurso aparente, la pena partirá también de seis años y ocho meses de prisión o reclusión y el máximo llegará a los cuarenta años; si se toma un concurso ideal, también la escala partirá del mismo mínimo y el máximo será también el mayor, porque los tres robos concurren realmente entre sí (cuestión que no ha sido controvertida), por lo cual, la pena será de cincuenta años.
Ahora bien, tomando en cuenta la pena efectivamente impuesta, once años de prisión, y su cercanía con el mínimo (separado por cuatro años y cuatro meses) y su lejanía con ambos máximos posibles (veintinueve o treinta y nueve años, respectivamente), esto evidencia que las reglas del concurso no fueron decisivas en la medición de la pena que realizó el a quo. Antes bien, el tribunal de mérito ponderó diversas agravantes y atenuantes donde el concurso de los delitos no jugó un papel relevante. En todo caso, la defensa no demostró de qué manera influyó en la medición de la pena la supuesta errónea calificación del concurso.
Es que, en realidad, la defensa, al igual que en el planteo anterior, trasladó cuestiones generales sin vincularlas con el caso particular. Quizás estos planteos podrían tener aplicación en otros supuestos imaginables (como el caso de la asociación ilícita de las mecheras, mentado en el Anteproyecto de Código Penal, cfr. punto 2, c) pero aquí no tienen trascendencia ni la defensa lo ha demostrado, porque la gravedad de los delitos cometidos por JCA diluyen cualquier discusión al respecto.
c. De todos modos, consideramos que el delito de asociación ilícita es independiente, cuya autonomía radica en que ella no pena los delitos efectivamente cometidos sino que se refiere a “delitos indeterminados”.
Por esa razón, siempre quedará un “plus” remanente (constituido por los delitos planeados pero no cometidos) que justifica la autonomía de la figura y determina la forma del concurso real, tal como lo resolvió el tribunal de mérito. En el mismo sentido se pronuncia la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias.10
10 Véase por todos D’ALESSIO, Andrés (Director) / DIVITO, Mauro (coordinador), Código Penal de la Nación. Comentado y anotado, t. III, op. cit., p. 1043, con las citas de doctrina y jurisprudencia, notas 162 y 163.
Por lo tanto, corresponde también rechazar este planteo.
El juez Morín dijo:
Por las mismas razones expuestas en el punto anterior, entiendo que no corresponde que me expida respecto de la cuestión planteada.
4. Respecto del agravio vinculado a la medición de la pena El Tribunal, por unanimidad, considera que para tratar este aspecto de la sentencia, analizaremos en forma separada los recursos de la asistencia técnica de JCA, y de LE y LNM
a. Los agravios de la defensa de JCA referidos a la medición de la pena efectuada por el tribunal de mérito pueden sintetizarse en tres líneas argumentales: 1) de manera general, la arbitrariedad en la ponderación efectuada; 2) la doble valoración de elementos típicos; y 3) en algunas agravantes, la violación de los principios acusatorio e imparcialidad, y el derecho de defensa en juicio.
Para una mejor exposición, enumeraremos las agravantes en el orden propuesto por la defensa, y luego analizaremos los agravios referidos a cada una de ellas.
b. Del resumen efectuado en el punto IV, b de las resultas, y del recurso de fs. 3690 / 3715 surge que la defensa señaló como A la consideración como agravante, desde el punto de vista objetivo, la participación en una asociación ilícita para cometer delitos indeterminados de carácter especialmente violento, el número de integrantes mayor al mínimo legal y la provisión de armas.
La B refiere el daño o sufrimiento inferido a las múltiples víctimas o la medida del riesgo creado como elemento relevante para la medición de la pena.
La C contempla el número plural de personas en la ejecución de los hechos que en cada caso superaba ampliamente el número de víctimas y aumentaba su vulnerabilidad.
En la letra D, la defensa de JCA englobó la agravante del perjuicio patrimonial buscado y el botín obtenido en cada caso.
En cuanto a la agravante E (“…el despojo de los celulares, o de sus tarjetas SIM, que no estaba guiado en primer término por un ánimo de lucro, sino para impedir cualquier pedido de auxilio, de modo que se ponía a las víctimas en aún mayor situación de vulnerabilidad, incluso después de abandonadas…”, cfr. fs. 3672), la defensa consideró que era parte de la maniobra delictiva e indicó que el a quo omitió valorar que el fiscal había considerado atenuante la circunstancia que los autores habían entregado dinero a las víctimas al momento de abandonarlas, lo que significaba una ayuda a las mismas.
La letra F refiere la agravante por el sufrimiento inferido en la ejecución del robo, que según la defensa no podía ser una agravante porque formaba parte de la violencia del robo. Además, se había atribuido en forma genérica a los tres imputados el hecho que afectó al abogado Romero Victorica, cuando JCA no había participado en él.
La G constituye también un caso de doble valoración, pues se consideró como agravante que los hechos imputados no eran ocasionales sino que revelaban un modo de vida de los imputados.
Según la defensa, las agravantes designadas como A, B, C y D fueron impuestas por el tribunal de mérito de oficio, sin pedido fiscal y sin que haya habido discusión al respecto durante el debate.
c. La discusión en torno a la determinación judicial de la pena no ocupó un lugar relevante ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Pese a algunos trabajos pioneros, hoy continúa sin estar en el centro de las discusiones. Ella asumió particular relevancia a partir del momento histórico en que las penas aplicables dejaron de ser fijas y pasaron a desenvolverse en escalas que exigen una determinación. De allí la necesidad de establecer la cesura de juicio como ámbito para discutir los criterios y las formas racionales para medir la reacción penal del Estado.11
11 Cfr. MAIER, Julio B. J., Derecho procesal penal, t. I, 2ª ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 382.
Lentamente se ha impuesto el criterio de que el pedido de pena del fiscal funciona como un límite para los jueces. De estar pautado en el marco del procedimiento abreviado (art. 431 bis, CPPN), aceptado por una minoría de la CSJN en el caso “Amodio” (causa A.2098 XLI del 12 de junio de 2007), hoy se ha convertido en ley: el nuevo CPPN, ley n° 27.063, en su art. 273 establece que los “…jueces no podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores…”. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las agravantes y atenuantes previstas en el art. 40 y 41, CP. De este modo, si bien el nuevo ordenamiento contempla la cesura del juicio, a diferencia de otros códigos procesales, no establece un límite en cuanto a la consideración de las agravantes y atenuantes.12
12 Cfr. GARIBALDI, Gustavo E. L. / BELLAGIO, Aníbal / CASTRO, María del C., El juicio criminal y la determinación de la pena bajo presupuestos del acusatorio, Ad – Hoc, Buenos Aires, 2004.
En cuanto a la técnica legislativa, la previsión de una cesura del juicio implica que el fiscal ya en la acusación expresa las “…circunstancias de interés para determinar la pena…con expresión de los medios de prueba que propone para verificarlas en el juicio sobre la pena…” así como también “…el requerimiento de pena estimado, a los efectos de la determinación del juez, tribunal o jurado…” (cfr. art. 241, incs. g y h, CPPN, ley n° 27.063). Las partes ofrecen prueba sobre la pena estimada, lo que garantiza al imputado la posibilidad de ser oído, ofrecer prueba y contradecir el pedido fiscal. Es decir, que hay una discusión plena al respecto.
El CPPN no contempla nada de lo dicho. Sin embargo, tal como veremos, el análisis del presente caso demuestra que las partes discutieron sobre las atenuantes y agravantes aplicables para determinar la pena, y que los elementos valorados por el tribunal con ese fin surgieron de las circunstancias del hecho o de las condiciones personales del acusado discutidas en el debate. De esta manera, no se afectó el derecho de defensa en juicio de JCA, ni se violó el principio acusatorio ni la imparcialidad del tribunal. Además, cabe destacar que la pena impuesta por los colegas de la instancia anterior no superó los once años de prisión solicitados por el fiscal, con lo cual, desde esta perspectiva, tampoco existe agravio para la defensa.
En estos aspectos, la sentencia recurrida narra los pedidos efectuados por las partes en relación con la medición de la pena. Según este relato, el fiscal general pidió que se condenase a JCA a la pena de once años de prisión, accesorias legales, costas, más la declaración de reincidencia. Por su parte, la defensa de este imputado se refirió a su adicción a las drogas y al alcoholismo; afirmó que empezó a trabajar a los 16 años, que fue criado por su abuela, lo cual justificaba un reproche menor. También solicitó que se considerase como atenuante su confesión y pedido de disculpas. Discutió que pudiese tomarse como agravante el tiempo de retención de las víctimas porque constituía una doble valoración, al tiempo que la cantidad de armas y la logística estaban ya comprendidas en la asociación ilícita (cfr. fs. 3650 vta. / 3651).
d. Tal como puede apreciarse, la defensa durante el debate discutió las agravantes y las atenuantes del caso, al punto que, en la que indica como E (fs. 3710 / 3710 vta.) ella misma señaló que el fiscal general la había considerado una atenuante, en contra del criterio del tribunal.
Por lo demás, las agravantes individualizadas como A, B, C y D han sido objeto de discusión en el juicio, pues ellas tienen que ver estrechamente con “la cantidad de armas”, la “logística” y “el tiempo de retención de las víctimas” que en el debate la defensa consideró que no podían ser tomadas como agravantes por el tribunal al momento de medir la pena.
Es decir, que existió una discusión general entre las partes acerca de qué debía considerarse como agravantes y atenuantes. Asimismo, el a quo no se apartó de las circunstancias de hecho probadas en el debate y objeto de disputa entre los contendientes. En este aspecto, no se ha demostrado la “sorpresa” alegada por la defensa que implica la violación del derecho de defensa, con lo cual, este agravio tampoco puede prosperar.
e. En cuanto a la doble valoración de elementos típicos, el recurso de fs. 3690 / 3715 considera que esto ocurrió en las agravantes que indica como A, E, F, G.
La prohibición de doble valoración implica que todas aquellas circunstancias que fundamentan el ilícito, “…no pueden ser consideradas nuevamente al momento de fijar la pena para un hecho concreto…”13.
13 Cfr. ZIFFER, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, 1ª ed., Ad – Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 107.
Esto no significa que no pueda tenerse en cuenta, por ejemplo, el grado de violencia empleado en un robo. En este sentido, se trata de ponderar la naturaleza de la acción, que no es un concepto abstracto, sino la manera concreta en que se ha ejecutado la acción típica, particular de cada hecho y reveladora de múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados (ya sea como atenuante o agravante) al momento de medir en la pena la intensidad del reproche penal.
Analizando los planteos de la defensa, cabe señalar con respecto a la agravante A que aquí no se trata de un caso de doble valoración, sino que el a quo ha considerado tal el objeto mismo de la asociación ilícita. No resulta censurable ponderar como más grave el fin de ese agrupamiento; como bien lo afirma la sentencia: no es lo mismo reunirse para cometer hurtos que hechos particularmente violentos como los del presente caso. Y esa diferencia puede válidamente reflejada en el monto de la pena.
Con respecto a la agravante E, aquí también el tribunal de mérito ponderó la naturaleza de la acción. En este sentido, la defensa no discutió la motivación que atribuyó el tribunal a los imputados, esto es, el apoderamiento de los celulares o las tarjetas SIM para impedir cualquier pedido de auxilio y si ésta actitud podía ser objeto de valoración. Antes bien, la defensa sólo indicó que ya estaba incluida en la tipicidad del robo; sin embargo, las tarjetas mencionadas carecen de valor, con lo cual, resulta razonable el motivo atribuido y la consideración como agravante realizada por los jueces de la instancia anterior.
En cuanto al pedido de fiscal en este aspecto, esto es, que JCA y los hermanos M habían entregado dinero a las víctimas, lo cual es una atenuante, se trata de supuestos distintos. Tanto el desapoderamiento de aquellos objetos como la entrega del dinero fueron probados durante el debate; en este sentido, el tribunal no está obligado a compartir la valoración hecha por el fiscal, sino que puede apartarse de ella, en la medida que se trata de circunstancias que formen parte del hecho y hayan sido discutida en el debate. El agravio de la defensa sólo trasluce una mera discrepancia con lo resuelto por el tribunal, pero no demuestra de qué manera esta circunstancia debía ser considerada por el a quo del modo propuesto por la parte recurrente.
En relación con la agravante F, como se dijo, el tribunal juzgó así el sufrimiento inferido en la ejecución del robo; como vimos, es justamente uno de los ejemplos de casos contrarios a lo planteado por la defensa. En cuanto a la atribución genérica a los tres imputados del hecho que afectó al abogado Romero Victorica, cuando JCA no había participado en él, la defensa ha realizado una lectura parcial de la sentencia. El a quo juzgó como agravante lo ocurrido en todos los robos; así, además del caso del letrado mencionado, se dice textualmente: “…El periodista Biassatti y su chofer fueron paseados de una punta a la otra de la Avda. General Paz, y abandonados en un descampado. Al señor Juncos le dijeron que lo llevarían a un cajero después de haberle sacado todo lo que tenía, y le insinuaron que irían a su casa…” (cfr. fs. 3672). Luego, la sentencia continúa: “…El hecho más grave, sin duda alguna, es el cometido en perjuicio de Eduardo Díaz y Jorge Omar Holmes. Ya habían obtenido bastante del primero y querían más. L(e) exigieron que les revelara dónde vivía hacia allí se dirigían cuando se toparon con el puesto de Gendarmería y el señor Díaz, en un acto de arrojo decidió tirarse de la camioneta. Allí los partícipes demostraron a cuánto estaban dispuestos, al involucrarse en un tiroteo con la Gendarmería, empleando al menos un arma larga calibre 12/70. Nadie salió herido porque no era el tiempo, pero el riesgo creado para la vida de tercero ha sido enorme…” (cfr. fs. 3672 / 3672 vta.).
Como puede apreciarse, el tribunal valoró mucho más que el hecho sufrido por Romero Victorica. La defensa sesgó la sentencia y no ha discutido la valoración efectuada con respecto a los sucesos en los que efectivamente se probó la participación de JCA. En este último aspecto, es claro que las circunstancias ponderadas en el párrafo anterior constituyen una agravante: el tiroteo con Gendarmería y los riesgos creados son elementos válidos para agravar la pena.
En relación a la agravante indicada como G, el a quo sostuvo: “Desde puntos de vista subjetivos el tribunal ha considerado que no se trató de hechos ocasionales, sino de hechos que ponen en evidencia un modo de vida de los imputados. Quien de ese modo se organiza es más reprochable que el delincuente ocasional- A partir de allí ha procedido a una consideración diferenciada…”. Este es el tramo transcripto por la recurrente y que cuestiona como un supuesto de doble valoración.
Sin embargo, la cita también aquí ha sido incompleta, pues el tribunal de mérito, luego de esa valoración general, analizó la situación particular de cada uno de los imputados. Así, juzgó que LNM era quien debía tener un reproche menor, atento a que hacía poco tiempo había cumplido 18 años de edad; también juzgó la juventud de LEM como atenuante, pero con menor intensidad; y en cambio, juzgó como agravante la mayor edad de JCA, “…pues a él le era exigible mayor esfuerzo para evitar la decisión delictiva…” (cfr. fs. 3672 vta.). Como puede apreciarse, la agravante justamente es ésta, no la consideración general puntualizada como G por la defensa, por lo cual mal puede hablarse de la existencia de una doble valoración.
La misma defensa repara en este aspecto, pues en el punto H ataca la agravante que mencionamos en el párrafo anterior porque “…si era una asociación ilícita y todos eran miembros iguales en la misma…y todos era mayores de edad…no se le puede exigir a mi defendido…ejemplaridad o mayor responsabilidad – a tenor del art. 41 quáter del CP – pues en todo caso era todos igualmente responsables por formar parte de la asociación ilícita…” (ver fs. 3711 vta / 3712). Es decir, que la G no es una agravante y en cuanto a H la argumentación es equivocada. El art. 41, CP, menciona entre las circunstancias a valorar la edad del imputado; así, considerar que JCA era el mayor de los tres imputados, pero sin atribuirle ni el rol de jefe de la organización ni aplicar el art. 41 quáter, CP no es arbitrario ni irrazonable.
Luego, la defensa en el punto I, ataca la decisión del a quo de no considerar como atenuante el origen humilde de JCA, su adicción a las drogas y al alcohol, pues los hechos por los cuales recibía condena eran fruto de la elección de un modo de vida que excedía las necesidades inmediatas. Los agravios de la recurrente traslucen nada más que su disconformidad con lo resuelto por el sentenciante que una crítica argumentada que demuestre las razones por las cuales el tribunal procedió de manera errónea o arbitraria. La cantidad de delitos probados en un lapso breve indican una situación de JCA que lo alejan del cuadro descripto por la defensa y lo ubican en el que trazó la sentencia impugnada.
Por último, tampoco resulta irrazonable la medición global de la pena impuesta a JCA. Las agravantes y las atenuantes no se miden matemáticamente, por lo tanto, que se compute un hecho menos que al resto de los imputados no significa que de manera automática se traduzca en una pena menor. Esto dependerá de la valoración de las agravantes y atenuantes, y cómo ellas influyen en la determinación. El razonamiento efectuado por el tribunal a quo ha considerado que JCA merecía un reproche superior por su mayor edad, lo que no se revela ni arbitrario ni irrazonable. También debe tenerse en cuenta que en todos los casos, en función del concurso real atribuido, las escalas penales eran idénticas para los tres imputados. Por lo demás, el mismo tribunal de mérito advirtió esta cuestión, pero indicó que existían múltiples elementos objetivos que pesaban como agravantes. Así, se lee a fs. 3672:
“…LNM y LM han sido hallados responsables de cuatro hechos de robo agravados, mientras que JCA de tres de esos hechos. Esta diferencia debe aparecer expresada de modo diferencial en la magnitud de la pena a imponer a cada uno, porque a menor daño causado se justifica una sanción menor…”. Tras esta afirmación, el a quo señala: “…Sin embargo, múltiples elementos objetivos pesan como agravantes…”. De esta manera, el mismo tribunal adelantó que ese hecho menos que pesaba sobre JCA no necesariamente se traducía en una reducción de la pena. Y entre los hechos reprochados a JCA se cuenta el IV, que afectó a Eduardo Díaz y Jorge Omar Homes, al cual el tribunal de mérito consideró el más grave de todos, al punto que quienes participaron en él, se involucraron en un tiroteo con la Gendarmería, “…empleando al menos un arma larga calibre 12/70. Nadie salió herido porque no era su tiempo, pero el riesgo creado para la vida de terceros ha sido enorme…” (cfr. fs. 3672 / 3672 vta.). Tal como puede apreciarse, en la ponderación de la pena a JCA se incluyeron agravantes que no pesaron sobre los otros imputados; y a él le cupo el mayor reproche por la participación en el hecho considerado más grave de todos.
En definitiva, la defensa, al no haber demostrado la irrazonabilidad de cada agravante y atenuante valorada para establecer la pena de JCA, no logra conmover la decisión del tribunal de mérito.
6. La inconstitucionalidad de la reincidencia Los jueces Bruzzone y Sarrabayrouse dijeron:
a. El planteo introducido por la defensa cuestiona la constitucionalidad del art. 50, ibíd. Como bien hemos señalado en el precedente “Salto”14 de esta misma Sala (y en particular, el juez Sarrabayrouse en “Giménez”15 y el juez Bruzzone en “Romano”16), ésta regla define la reincidencia pero no sus consecuencias.17
---------------------------------------------------------
14 Del 27.08.15, registrado bajo el n° 374/15.
15 Del 10.07.15, registrado bajo el n° 238/15, Sala I, jueces García, Sarrabayrouse y Días.
16 Del 4.08.15, registrado bajo el n° 306/15, Sala I, jueces Bruzzone, Garrigós de Rébpri y Niño.
17 Cfr. GARCÍA, Luis, Las disposiciones sobre reincidencia en el Código Penal. Su escrutinio constitucional y el estado de la cuestión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en Leonardo G. Pitlevnik (Director), Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, t. 15, Hammurabi, Buenos Aires, p. 37 y sigs.
---------------------------------------------------------
Entre estas últimas cabe citar:
1) como criterio a tomar en cuenta para la medida de la pena, art. 41, CP;
2) como obstáculo a la libertad condicional, art. 14, CP;
3) los supuestos de multirreicidencia, que pueden determinar la imposición de una pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado (caso “Gramajo”, Fallos 329: 1680);
4) un supuesto de reincidencia específica y ficta, art. 189 bis, inc. 2°, último párrafo, CP;
5) para algunas leyes especiales, constituye un agravamiento directo de la pena; art. 17, ley 12.331;
6) también, algunos códigos procesales, la prevén como causa de impedimento de la excarcelación o la exención de prisión, art. 319, CPPN.18
----------------------------------------------------------
18 Cfr. GARCÍA, Luis, Las disposiciones sobre reincidencia en el Código Penal, op. cit., ps. 37 – 38; SMOLIANSKI, Ricardo, La reincidencia penal, ¿otra vez en el centro de la discusión?, en Pedro J. Bertolino / Patricia Ziffer (directores), Revista Derecho penal y procesal penal, t. 3, marzo 2013, Abeledo – Perrot, ps. 472 – 474.
19 Punto c), 1), sentencia del 24.06.2015, Sala III, registro nº 192/2015.
----------------------------------------------------------
b. La constitucionalidad de la reincidencia es una vieja discusión que excede el marco de los tribunales y la academia, y que, al menos en el plano judicial, se encuentra hoy provisoriamente saldada por diversas sentencias de la Corte Suprema que en lo sustancial se han referido, de manera invariable, a este tema. En este sentido, son claras las sentencias dictadas en los casos “Gómez Dávalos” (Fallos 308 : 1938, del 16 de octubre de 1986), “Gelabert” (Fallos 311: 1209, del 7 de julio de 1987) “Valdez” (Fallos 311: 522, del 21 de abril de 1988), “L’Éveque” (Fallos 311: 1452, del 16 de agosto de 1988), “Gramajo” (Fallos 329: 1680), y fundamentalmente “Arévalo” (causa A.558.XLVI, del 27 de mayo de 2014). En ésta última, la Corte sostuvo con respecto al “…planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia resulta sustancialmente análoga a la resuelta en ‘Gómez Dávalos’…, ‘L’Eveque’…y ‘Gramajo’…-especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi-, y a ellos corresponde remitir, en lo pertinente…”.
En este repaso, también son relevantes los casos “Álvarez Ordoñez” (causa A.577.XLVI) y “Taboada Ortiz” (T. 294.XLV, ambas del 5 de diciembre de 2013), donde también se discutía la constitucionalidad de la reincidencia. En ellos, la mayoría resolvió que el recurso extraordinario federal no cumplía con el requisito de fundamentación autónoma o era inadmisible, respectivamente, mientras que en ambos casos, el juez Zaffaroni votó en disidencia y consideró procedente el remedio intentado. Al respecto, también, véase el voto del juez Jantus en la causa “Olea”19 donde se mencionan más precedentes de la CSJN).
c. En los últimos años, la historia de esta polémica puede resumirse del siguiente modo: ha sido un lento avance cuya meta final parece ser la reformulación del concepto de la reincidencia 20. Así, se estableció el sistema de reincidencia real opuesto al de la reincidencia ficta (ley 23.057); se declaró inconstitucional la multirreincidencia del art. 52, CP (caso “Gramajo”, citado); muchos autores y tribunales limitan la interpretación del art. 41, CP, con respecto a “…las reincidencias en que hubiera incurrido…” el condenado, para evitar la doble valoración y la introducción de factores ajenos a la culpabilidad por el hecho en la medición judicial de la pena. Sin embargo, conserva algunos efectos cuyos alcances motivan renovados planteos de inconstitucionalidad.
d. La jurisprudencia enumerada en el punto b muestra que la Corte Suprema ha mantenido, desde 1986 hasta mayo de 2014, una línea constante, en donde se ha pronunciado por la constitucionalidad de la reincidencia, rechazando que afecte el principio de culpabilidad, el ne bis in ídem y la igualdad ante la ley. En esos precedentes también se ha referido al art. 14, CP, en tanto impide la concesión de la libertad condicional (casos “Valdez”, “L’Éveque” y “Arévalo”).
Frente a esta jurisprudencia uniforme, el interrogante siguiente se refiere a qué carácter reviste, esto es, si ella es obligatoria
para los tribunales de las otras instancias.
También este tema ha sido vastamente discutido y la misma Corte registra sentencias referidas al punto que no establecen un criterio absoluto.21 Se trata de establecer el efecto vinculante, horizontal y vertical, de los precedentes de la CSJN, esto es, la regla conocida en el common law mediante la expresión latina stare decisis et quieta non movere o stare decisis.22 En este sentido, el art. 19, ley n° 24.463, establecía que las causas por reajustes jubilatorios podían arribar a la Corte por recurso ordinario de apelación y que los fallos de ésta eran “…de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas análogas…”. La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional esta regla. Por su parte, la Corte Suprema en el caso “Herminia del Carmen González v. AnSes” (Fallos: 323: 555, 563) revocó esta decisión pero autorizó a los jueces de otras instancias “...a apartarse de ellas cuando mediaban motivos valederos para hacerlo, siempre que tal abandono hubiera sido debidamente fundado en razones novedosas y variadas…criterio que ha sido aplicado también con posterioridad a la entrada en vigor del mencionado art. 19, segunda parte, de la ley 24.463…”23.
-------------------------------------------------------------------
20 Ya Julio Maier suponía, en 1996, que con la sanción de la ley 23.057 se preparaba la abolición total de la reincidencia; cfr. autor citado, Derecho procesal penal. Parte General, t. 1, 2ª ed., Buenos Aires, 1996, p. 640. En el mismo sentido pero más cerca en el tiempo, SMOLIANSKI, Ricardo, La reincidencia penal, ¿otra vez en el centro de la discusión?, p. 472-474.
21 Cfr. SAGÜES, Néstor, Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, El Derecho, t. 93, ps. 891 y sigs.; más recientemente, Compendio de Derecho procesal constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2009, ps. 74 y sigs.; también véase el voto del juez Jantus en la causa “OBRa” citada.
22 Cfr. al respecto, GARAY, Alberto F., La doctrina del precedente en la Corte Suprema, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 2013, ps. 16 y sigs.
23 Cfr. GARAY, Alberto F., La doctrina del precedente en la Corte Suprema, op. cit., ps. 226 y sigs.
-------------------------------------------------------------------
e. Sentado lo expuesto, analizaremos a la luz de esta jurisprudencia, si es posible discutir que la declaración de reincidencia exige un plazo de cumplimiento de pena, tal como ha planteado la defensa pública en la audiencia celebrada según lo dicho en el punto V.
f. En nuestra opinión, establecida la constitucionalidad de la reincidencia por la Corte Suprema, sólo resta como ámbito de discusión, hasta que esa jurisprudencia no se modifique, establecer cuándo existe reincidencia.
En este sentido, entendemos que la Corte si bien se pronunció por la constitucionalidad del instituto, no definió con la misma claridad qué tiempo de encierro es necesario para que su declaración sea procedente.
Así, en el caso “Gómez Dávalos”, la Corte, en lo que aquí importa, y con respecto a si debía contemplarse el plazo de dos tercios de la condena, señaló: “…6°) Que, sin dejar de recordar que la norma no ha impuesto un plazo mínimo de cumplimiento efectivo, dando lugar a que el intérprete establezca su alcance, corresponde puntualizar que esta Corte no comparte la interpretación propuesta por la defensa porque ella conduciría prácticamente a eliminar la reincidencia de nuestro derecho positivo. En efecto, si la libertad condicional se concede –como regla – al cumplir el condenado los 2/3 de la pena, pero en ese periodo se computa el tiempo de la detención y de la prisión preventiva (art. 24 del Código penal), resultaría en general casi imposible que se aplicara efectivamente un tratamiento penitenciario superior a los 2/3, por éste sólo podría comenzar a practicarse a partir de la condena firme, de modo que antes de que se agotara tal periodo el interno ya habría recuperado su libertad en función del art. 13 del referido código. Es lógico suponer que esta consecuencia no ha sido querida por el legislador ya que de lo contrario bastaba con suprimir la reincidencia…”. Luego en el considerando 7°, la Corte entendió que era suficiente el encierro de 8 años y 11 meses para considerar que había existido cumplimiento parcial de la condena anterior.
En “Gelabert”, la Corte reiteró lo dicho en “Gómez Dávalos” en cuanto a que bastaba el dato objetivo de la reincidencia con independencia de su duración (considerando 5°).
Por su parte, en “Valdez” y “L’Eveque” rechazó que la reincidencia afectara los principios del ne bis in ídem y de la igualdad ante la ley.
En el caso “Arévalo” reiteró estos criterios, en particular los referidos por el juez Petracchi en el caso “Gramajo” en lo que resultaba pertinente. De esta manera, entendemos que la Corte no ha establecido con la suficiente claridad qué debe entenderse por “…cumplimiento parcial de la condena…”. Este aspecto no fue materia de discusión en el caso “Arévalo”, pues allí se cuestionaba la constitucionalidad de la reincidencia en tanto se la atacó por violar los principios de culpabilidad, ne bis in ídem e igualdad. En este sentido, resulta claro que ni “Gómez Dávalos” ni “Gelabert” resolvieron la cuestión, pues poco tiempo después, el plenario “Guzmán” (8 de agosto de 1989.24) de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal se refirió al tema. Ello demuestra que la cuestión no había quedado saldada.
-------------------------
24 Cfr. La Ley 1989 – E, p. 165 y sigs.;
-------------------------
Para resolver el punto debemos considerar el régimen establecido por la ley n° 24.660, sancionada bastante tiempo después que los precedentes “Gómez Dávalos” y “Gelabert”. Tal como se señaló en el precedente “Altamirano”25, la sanción de esta norma consagró, entre otros principios básicos, el fin de la resocialización en la ejecución de la penal (art. 1).26 De esta manera, se estableció un régimen progresivo, donde el interno, de acuerdo a la calificación de su conducta durante el encierro, avanza en diferentes etapas hasta recuperar su libertad. Como aspecto positivo, la ley optó por un sistema flexible del contenido de la pena durante el encierro, de acuerdo con las características y necesidades de cada condenado.
De acuerdo con el art. 12 y sigs., de la ley n° 24.660, el régimen penitenciario se divide en cuatro periodos: de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. Por su parte, decreto 396/99 “Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución. Progresividad del Régimen Penitenciario y Programa de Prelibertad” también pauta estas diferentes fases y establece plazos mínimos para pasar de una a otra. Así, el período de observación no puede exceder los treinta días (art. 7, decreto n° 396/99); a su vez, el de tratamiento, se fracciona en tres fases sucesivas (socialización, consolidación, confianza; art. 14, decreto n° 396/99). Para avanzar en esta etapa, se requiere básicamente, reunir determinada calificación de conducta, no registrar sanciones disciplinarias y cumplir con ciertas actividades: trabajar con regularidad, cumplir con las actividades educativas diseñadas en su programa de tratamiento y contar con dictamen favorable del Consejo Correccional, entre otros (ver arts, 22, 23 y concs. decreto 396/99). Luego, el período de prueba, exige temporalmente contar con un tercio de la condena; y dentro de éste, para gozar de salidas transitorias o del régimen de semilibertad, la mitad de la condena (arts. 27, decreto 396/99 y 17, ley n° 24.660).
----------------------------------------------
25 Voto del juez Sarrabayrouse, sentencia del 26de mayo de 2015, Sala I, registro 100/2015.
26 En sintonía con lo establecido por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Resoluciones 663 del 31.07.1957; 2076 del 13.05.1977 y 1984/47 del 25 de mayo de 1984; cfr. SALT, Marcos,, en Iñaki Rivera Beiras / Marcos Gabriel Salt, Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 170, nota 35. A ello deben agregarse los arts. 5.6, CADH; 10.3, PIDCyP.
----------------------------------------------
En este marco, quien alcanza esta etapa significa que, al menos de lo que surge de la letra de la ley, avanzó en el tratamiento y que por lo tanto, estaba en condiciones de “comenzar a autogobernarse”. No olvidemos que esto implica superar y cumplir una serie de requisitos y exigencias.
Por lo tanto, el art. 50, CP no debe leerse de forma automática sino que dependerá, en cada caso concreto, del análisis de la evolución en el sistema de progresividad del interno, qué etapa alcanzó en él y de que regímenes gozó.
7. De acuerdo a lo que surge del legajo de personalidad de JCA, se extrae que fue condenado el 17 de julio de 2007 a pena de cinco años de prisión, decisión que adquirió firmeza el 31 de octubre de ese mismo años y que el 15 de enero de 2008 fue beneficiado con su incorporación al régimen de libertad asistida.
El escaso tiempo transcurrido entre la firmeza de la sentencia citada y la libertad que obtuvo el imputado nos permite suponer que no ha cumplido con los pautas expuestas en los párrafos precedentes; por lo tanto, entendemos que corresponde revocarla en este punto y remitir la causa al tribunal de la instancia anterior, para que dicte un nuevo pronunciamiento al respecto, valorando si efectivamente recibió el tratamiento indicado y si, en consecuencia, conforme los lineamientos trazados, debe declararse su reincidencia (art. 471, CPPN).
El juez Morin dijo:
a.- La defensa plantea la inconstitucionalidad de los artículos 50 y 14 del Código Penal de un modo que resulta, por lo menos, llamativo. Así, dice: “…sin perjuicio del reciente precedente “Arévalo” dictado por la CSJN y donde allí convalidó la doctrina anterior de fallos “Gómez Dávalos” (Fallos: 308:1938), “L´Eveque” (Fallos: 311:1451) y “Gramajo (Fallos: 329:3680) en los que se había aprobado la constitucionalidad del art. 50, CPN, lo cierto es que, a mi criterio, el último precedente de la CSJN –tal como lo señala el voto del Dr. Martin antes citado– no agrega ningún argumento nuevo a la doctrina tradicionalmente dirigidas contra el art. 50 CPN y, a su vez, la sola remisión efectuada por la CSJN a la tesitura tradicional no puede ser tenida como una respuesta autosuficiente en tanto no refuta adecuadamente los nuevos fundamentos…”.
De más está decir que no es la Corte Suprema de Justicia la que debe sustentar sus sentencias en nuevos argumentos, sino la recurrente –y en su caso los tribunales inferiores– la que debería aportarlos, si lo que se pretende es que sea desatendida la doctrina adoptada sobre el punto por el más alto tribunal del país. Y sólo por eso, porque no se hace cargo de la línea de interpretación sentada en “Arevalo” y sus precedentes, es que correspondería desechar, sin más, este planteo.
En este sentido, cabe recordar que la cuestión jurídica a resolver en “Arévalo” era idéntica a la que aquí se intenta reeditar, y que la adecuación constitucional de ambos artículos fue ratificada por remisión a la doctrina permanente de la Corte explicitada en “Gómez Dávalos” (Fallos: 308:1938), “L’ Eveque” (Fallos: 311:1451) y “Gramajo” (Fallos: 329:3680), aún después de que adquirieran rango constitucional las reglas establecidas en el art. 5.6 de la CIDH y 10.3 del PIDCyP. Ello va dicho sin perjuicio de que el agravio relativo a la regla prevista en el art. 14, CP en el caso concreto no es actual, en tanto el interno no ha cumplido aún el mínimo de pena requerido para su acceso al régimen de libertad condicional (adviértase que en “Arévalo” se trataba de un caso en el que tanto el agravio vinculado al art. 14, CP como al 50, CP eran actuales).
b.- En lo que se refiere al tiempo sufrido como condenado requerido para considerar que ha habido cumplimiento parcial de la pena anterior, la cuestión también se encuentra expresamente resuelta en “Gómez Dávalos”. En lo que aquí interesa, allí se dijo:
“5°) Que, a juicio del Tribunal, el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Se manifiesta, así, el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior, total o parcialmente padecida.
Es suficiente, entonces, contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de libertad, independientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la pena. Es cierto que podrían presentarse supuestos extremos en los que la escasa magnitud de la pena cumplida ofreciera alguna dificultad en la solución, pero esta hipótesis no pasó por alto en el debate parlamentario, donde el senador De la Rúa expresó: “Entendemos que esto no es del todo claro para ciertas situaciones intermedias, límites o excepcionales cuando, por ejemplo, el tiempo de cumplimiento parcial es muy breve, casi insignificante. Con todo, refirma el sistema de reincidencia real que se adopta. Hay que reconocer que el juez puede tener cierta elasticidad para situaciones excepcionales cuando, por ejemplo, se trata de una diferencia de un solo día o incluso pocos días de prisión…” (Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores de la Nación, 15 de febrero de 1984, pág. 578).
6°) Que, sin dejar de recordar que la norma no ha impuesto un plazo mínimo de cumplimiento efectivo, dando lugar a que el intérprete establezca su alcance, corresponde puntualizar que esta Corte no comparte la interpretación propuesta por la defensa porque ella conduciría prácticamente a eliminar la reincidencia de nuestro derecho positivo (…).
(…) Por otra parte, si la reincidencia dependiera de la existencia de suficiente tratamiento anterior, podría discutirse siempre no sólo la circunstancia misma de la efectiva aplicación de dicho tratamiento en el caso, sino también su idoneidad a los fines de la resocialización del individuo en particular, con lo que se desvirtuaría el régimen de la ley, que ha considerado suficiente el dato objetivo de la condena anterior, con el único requisito de que haya mediado cumplimiento total o parcial” (sin bastardilla en el original).
La tesis de la Corte, conforme a la cual, el solo dato objetivo de la condena anterior resulta suficiente para concluir que concurre el requisito de cumplimiento parcial de la pena anterior, sin condicionamientos vinculados a un tiempo de duración específico o a un avance determinado en el tratamiento penitenciario fue ratificado, dos años después de “Gómez Dávalos”, en “Gelabert” (Fallos 311:1209), fallo en el que se reiteró el criterio según el cual sólo se requiere “…el antecedente objetivo de que la haya cumplido total o parcialmente, independientemente de su duración”.
Sobre esta base, y toda vez que como se afirma en la sentencia recurrida “…Juan Cruz había sido condenado por sentencia del 17 de julio de 2007, dictada en la causa 1828/05, por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, a la pena de cinco años de prisión, como autor del delito de robo con armas, pena que agotó el 20 de octubre de 2009…” (cfr. fs. 3673), corresponde concluir que ha sido correcta la interpretación del a quo conforme a la cual ha habido cumplimiento parcial de la pena y, por añadidura, es igualmente correcta la declaración de reincidencia.
8. El recurso de la defensa de LE y LNM
a. El remedio interpuesto a fs. 3685 / 3689 vta. cuestiona el monto de la pena impuesta a los dos imputados M. Tal como hemos resumido en el punto III, el recurrente consideró errada la interpretación y aplicación de los criterios para determinar las penas impuestas. También las consideró arbitrarias y violatorias de los principios de proporcionalidad y culpabilidad. Asimismo, adujo que las sanciones establecidas de más de diez años no respondían a la posibilidad cierta de la resocialización.
b. El tribunal de mérito para medir estas penas, también aquí partió de la escala aplicable (seis años y ocho meses de reclusión o prisión y el máximo de cincuenta años de la misma especie de pena, art. 55, CP).
Desde el punto de vista objetivo, la sentencia consideró agravantes:
A. La participación en una asociación ilícita que tenía por objeto cometer delitos de carácter particularmente violento.
B. El daño o sufrimiento inferido a las múltiples víctimas, con una detallada descripción de los distintos hechos (fs. 3672 / 3672 vta.).
Desde puntos de vista subjetivos:
A. Consideró un agravante que no se trataba de hechos ocasionales, sino de un modo de vida.
B. Juzgo un atenuante la juventud de LNM que había alcanzado la mayoría de edad dos días después del hecho que afectó a Biassatti y Roca. La misma atenuación se le asignó a LE (cfr. fs. 3672 vta.)
C. Valoró también como un atenuante el arrepentimiento formulado (fs. 3672 vta. / 3673).
Sobre esta base, impuso a LNM la pena de doce años y a LE, la de catorce años, ambas de prisión. En este último caso, procedió a la unificación de dos condenas anteriores; la primera de un año y seis meses y la segunda de siete años de prisión. La pena única establecida fue de dieciocho años, siempre de la misma especie. Para hacerlo, el tribunal valoró especialmente la enorme gravedad del segundo suceso: otro hecho de la misma asociación ilícita, descarado, donde los autores se movieron con impunidad, disponían de gran cantidad de armas cortas y largas, protegidos con chalecos antibala, arrancaron un cajero automático, utilizando una camioneta de gran potencia. Además, repelieron con disparos a la policía. Aquí no se valoró como atenuante el sincero arrepentimiento porque no había ningún indicio para ello.
c. Ahora bien, la defensa de los hermanos M no ha cuestionado ninguna de las agravantes ni las atenuantes que ha ponderado el tribunal de mérito. Tampoco la unificación de condenas efectuada y el método composicional utilizado que alejó la pena aplicable de la suma aritmética de las diferentes penas recibidas por LEM, que hubiera sido de veintiún años y seis meses de prisión. Los recurrentes sólo se han limitado a plantear apelaciones genéricas a principios que se dicen vulnerados sin demostrar la manera en que esto ocurrió o se expresó en el caso. Tampoco argumentaron ni demostraron de qué forma habría sido transgredido el principio de resocialización. De todas formas, la vulneración de éste último se revela sólo de manera hipotética, porque el mismo recién cobra vigencia durante la ejecución misma de la pena de prisión.
9. Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de JCA, anular el punto IV de la sentencia recurrida sólo en cuanto lo declaró reincidente y remitir las actuaciones al tribunal de mérito para que dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo con lo dicho en el punto 7 de la mayoría; y rechazar los recursos planteados y confirmar la sentencia en todos los otros puntos que fueron cuestionados. Sin costas (arts. 456, inc. 2º, 471, 530 y 531 CPPN).
En virtud del Acuerdo que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por mayoría, RESUELVE:
I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de JCA, ANULAR el punto IV de la sentencia recurrida sólo en cuanto lo declaró reincidente y REMITIR las actuaciones al tribunal de mérito para que dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo con lo dicho en el punto 7 de la mayoría (artículo 471, CPPN).
II. RECHAZAR los recursos planteados a fs. 3685/3689 y 3690/3715 y CONFIRMAR la sentencia de fs. 3647/3675 en todos los otros puntos que fueron cuestionados. Sin costas (arts. 456, inc. 2º, 471, 530 y 531 CPPN).
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (Acordada 15/13 C.S.J.N.; LEX 100) y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Eugenio C. Sarrabayrouse Daniel Morin Gustavo A. Bruzzone
Ante mí: Paula Gorsd
| |