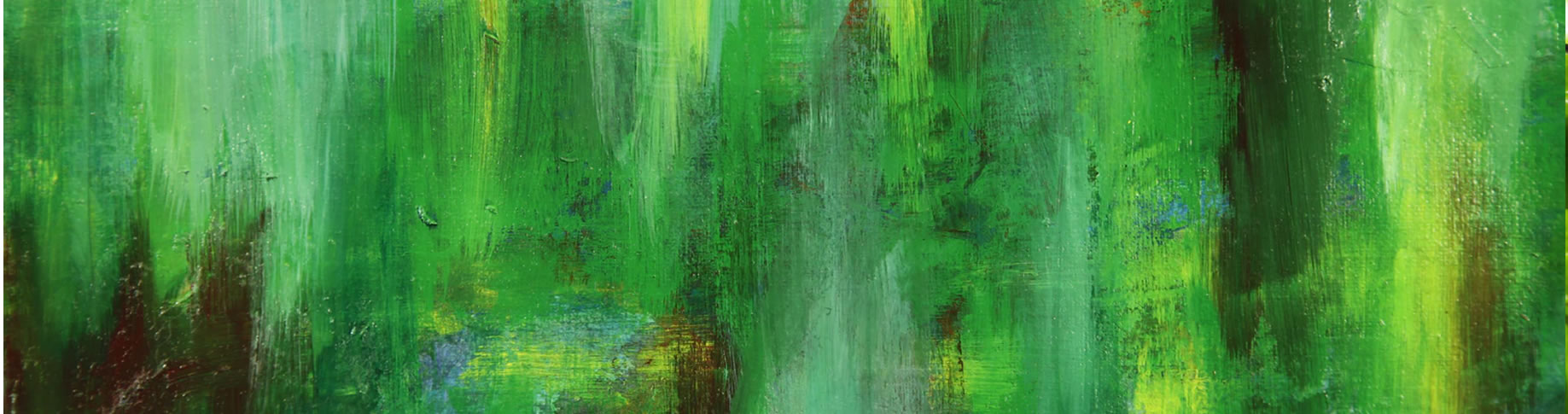Doctrina
Ventajas y problemas de las declaraciones especiales en los procesos penales
Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho Penal. Ventajas y problemas de las declaraciones especiales en los procesos penales. Por Daniel Gonzalez Stier. Graduado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. SUMARIO: 1. Introducción; 2. La regulación procesal de las declaraciones especiales; a. El Código Procesal Penal de la Nación; b. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación; c. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; d. Las declaraciones de adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad; e. Análisis conjunto de los distintos códigos utilizados; 3. La producción de prueba anticipada; 4. El derecho de defensa en juicio; 5. Un abordaje de los problemas descriptos; a. El carácter de la declaración de los niños; b. La utilización de las declaraciones durante el debate; 6. Conclusiones.
Ventajas y problemas de las declaraciones especiales en los procesos penales
Por Daniel Gonzalez Stier. Graduado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.
SUMARIO: 1. Introducción; 2. La regulación procesal de las declaraciones especiales; a. El Código Procesal Penal de la Nación; b. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación; c. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; d. Las declaraciones de adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad; e. Análisis conjunto de los distintos códigos utilizados; 3. La producción de prueba anticipada; 4. El derecho de defensa en juicio; 5. Un abordaje de los problemas descriptos; a. El carácter de la declaración de los niños; b. La utilización de las declaraciones durante el debate; 6. Conclusiones.
1. Introducción
La XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, concluida en Brasil en el año 2008, elaboró un documento conocido como las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. De allí surge la determinación de ciertos grupos sociales que, en razón de diversos motivos, se encontrarían en situación de vulnerabilidad frente al resto de la sociedad y, entre esos grupos, se encuentran los niños, niñas y adolescentes (1).
Así las cosas, si bien muchas de las normas que se analizarán en este texto resultan anteriores a las reglas mencionadas, los códigos procesales penales reflejan la vulnerabilidad de los niños y establecen formas especiales para las declaraciones de aquellos que resulten víctimas de hechos investigados por el fuero penal de la administración de justicia, que tienden al resguardo de sus derechos, a la protección de su salud y, fundamentalmente, a la protección del interés superior de los niños que cuenta con jerarquía constitucional (2).
En estas líneas se buscará analizar el funcionamiento de las normas vigentes ante la justicia nacional y federal, también el sentido de las reformas que en ese punto incluye el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (cuya puesta en funcionamiento ha sido postergada por el Poder Ejecutivo Nacional) y, por último, la regulación existente en la Provincia de Buenos Aires.
Además, se intentarán describir las ventajas y los problemas que aporta la regulación vigente para la actuación del Ministerio Público Fiscal y para las defensas, ya sean públicas o privadas.
2. La regulación procesal de las declaraciones especiales
2.a. El Código Procesal Penal de la Nación
El CPPN aplicado en la actualidad (3) establece formas especiales de declaraciones para ciertos funcionarios públicos (artículo 250) y, en lo que interesa al desarrollo de las ideas que aquí se propone, a los menores de dieciocho años de edad cuando sean víctimas de lesiones o de delitos contra su integridad sexual (artículos 250 bis y 250 ter).
Ahora bien, resulta importante destacar que esa regulación se encuentra prevista para la etapa de instrucción, al detallar los medios de pruebas que allí se pueden utilizar.
Sobre el particular, la norma procesal obliga a que la declaración sea tomada por un psicólogo especialista en niños o adolescentes, vedando la posibilidad de ser interrogados en forma directa por las partes que, no obstante ello, pueden seguir las alternativas de la declaración a través de la utilización de medios técnicos que deben disponerse en salas especialmente acondicionadas. Además, el profesional que actúe deberá elevar un informe al tribunal con las conclusiones a las que arribe. De ese modo, surgen dos problemas que serán abordados más adelante: el primero de ellos es determinar si el acto es una declaración testifical o si es una conclusión pericial y, el segundo, es la relevancia que ello tendrá al momento de realizarse el juicio y, en función de ello, la posibilidad de ser incorporado por lectura al debate.
2.b. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación (4)
La nueva normativa procesal penal, aún no aplicada en los tribunales nacionales y federales, aborda la cuestión con mayor amplitud al establecer la necesidad de que las declaraciones de personas que hayan sufrido consecuencias psicológicas por el hecho investigado, sean tomadas con auxilio de familiares o profesionales, dejando específicamente a salvo el resguardo del derecho de defensa en juicio (artículo 157).
Además, en el caso de menores víctimas o testigos de delitos de trata o explotación de personas, o graves violaciones a los Derechos Humanos, el nuevo código determina un protocolo que incluye la necesidad de que la entrevista se lleve a cabo por psicólogos o personal especializado, acorde a la edad, etapa evolutiva y vulnerabilidad del declarante; también establece la posibilidad de las partes de seguir la declaración utilizando medios técnicos de modo que la presencia no sea advertida por el testigo o víctima, a fin de poder transmitir inquietudes al profesional actuante que, a su vez, puedan ser incluidas en la entrevista. Finalmente, al igual que en Código vigente, el profesional deberá elevar un informe con las conclusiones del caso (artículo 158).
Por otro lado, el nuevo texto soluciona la falencia del viejo código de procedimiento en cuanto a la utilización de las declaraciones durante el debate y, al regular ese aspecto, también permite suponer una superación de la dicotomía entre la calificación del acto como una declaración testifical o como un dictamen pericial. Sin embargo, tal como se afirmó en el punto precedente, ello será tratado en otro punto en el que se propondrá su análisis concreto.
2.c. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires
Tal como se afirmó desde el comienzo, la Provincia de Buenos Aires también tiene su propia regulación en materia de declaraciones testificales de niños, niñas y adolescentes cuando aparecen en el proceso como víctimas de delitos contra su integridad sexual.
Allí también puede optarse por la intervención de psicólogos o especialistas en maltrato y abuso sexual infantil que tienen la facultad de suprimir preguntas del interrogatorio que puedan menoscabar la integridad psíquica y moral del niño (artículo 102 bis). Para ello, al igual que las otras normas analizadas, se impone la necesidad de utilizar una oficina especialmente acondicionada en la que las partes puedan seguir el detalle de lo actuado, sin que el niño advierta su presencia.
Ahora bien, a la hora de determinar el carácter de la medida, el código provincial permite descartar que se trate de una pericia ya que no incluye un dictamen profesional y establece la necesidad específica de evitar que la comparecencia del niño sea repetida a lo largo del proceso. Sin embargo, la redacción de la norma permite entablar una discusión acerca de la forma en la que la misma gravitará sobre un eventual debate oral y público, al fijarle las exigencias de un adelanto extraordinario de prueba (CPP, art. 274), lo que será expuesto en el punto correspondiente.
2.d. Las declaraciones de adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad
Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño le asigna protección a todo individuo que aún no haya cumplido los 18 años de edad (CDN, art. 1), en todas las legislaciones detalladas se ha contemplado una situación especial para los mayores de 16 años, en tanto las autoridades deben requerir un informe previo a su declaración para determinar si la indagación directa podría acarrear riesgos para la salud psico-física del adolescente, en cuyo caso la declaración deberá observar la misma forma que para los demás niños menores de 16 años, a fin de evitar la revictimización (5).
2.e. Análisis conjunto de los distintos códigos utilizados
De lo expuesto hasta el momento puede observarse que los tres códigos analizados contienen una referencia a la necesidad de proteger la integridad de los niños que presten declaraciones como víctimas en el proceso penal, con distintos abordajes respecto a cuáles son los delitos que justifican la forma de declaración especial que cada uno de ellos contiene.
Ahora bien, como se fue anticipando, esa protección genera algunas inquietudes procesales que se intentarán desarrollar en los puntos que restan, a fin de buscar establecer cuál es el rol que le cabe a cada una de las partes del proceso en la defensa de sus intereses y en resguardo de las normas constitucionales que rigen la materia. Esas inquietudes consisten en la forma en la que las declaraciones pueden constituir una producción de prueba que se anticipa al debate, cómo ello puede ser utilizado en la audiencia y bajo qué carácter y, por último, cómo influye sobre el derecho de defensa en juicio.
3. La producción de prueba anticipada
El vetusto Código Procesal Penal de la Nación, faculta a los jueces del tribunal de juicio a ordenar actos de instrucción que no podrían producirse durante el debate, y ordenar la declaración de personas que se presume que no podrán concurrir a la audiencia de juicio, sea por enfermedad o por otros impedimentos (artículo 357). Sin embargo, no establece el procedimiento que deberá cumplirse para ello y parece una facultad sólo reservada para la etapa de juicio, antes del inicio de la audiencia.
En ese sentido, el código provincial ha tratado la cuestión con mayor precisión y detalle en su artículo 274. Allí le asigna al juez de garantías la posibilidad de producir un adelanto extraordinario de prueba para tomar declaración a testigos que por grave enfermedad u otro obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá participar de la audiencia de debate. En esos casos se asigna a las partes el ejercicio de todos los derechos y facultades previsto para el juicio y se establece que el imputado detenido deberá ser representado por su defensa, salvo que pidiera específicamente participar de la audiencia.
De ese modo, las declaraciones tomadas bajo esa modalidad, entre las que se encuentra las prestadas por los menores víctimas de delitos contra la integridad sexual, pasarían a formar parte del plexo probatorio del juicio, pudiendo ser valoradas en tal sentido ya que su incorporación al debate por simple lectura se encuentra específicamente prevista en el artículo 366, penúltimo párrafo.
Del mismo modo, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación habilita el anticipo de prueba (artículo 229), el que se encuentra previsto para cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles, de declaraciones que probablemente no puedan tomarse durante el juicio, de declaraciones que contentan elementos que, por su complejidad, podrían ser olvidados por el testigo para el momento del juicio, o si se temiera que el transcurso del tiempo pudiera dificultar la conservación de la prueba, en los casos en que el imputado esté prófugo o existiese otro obstáculo constitucional para la prosecución del debate.
Además, el nuevo código habilita la exhibición de material fílmico correspondiente a las declaraciones tomadas a los niños bajo la modalidad de declaraciones especiales que ya fue detallada más arriba, ya sea que hayan sido prestadas en ese mismo proceso judicial o en otro (artículo 158 inciso f).
La herramienta de la producción de pruebas anticipada resulta de mucha utilidad para el Ministerio Público Fiscal en tanto le garantiza la posibilidad de contar con medios cuya reproducción en el debate podría ser dificultosa o de imposible cumplimiento, y la convocatoria específica a las demás partes del proceso tiende a garantizar el ejercicio del derecho de defensa en juicio, sin perjuicio de las apreciaciones que, al respecto, corresponde hacer y que serán tratadas en el punto específico relativo a la incorporación al debate de algunas de estas medidas.
4. El derecho de defensa en juicio
Desde ya que en estas líneas no se intentará hacer un desarrollo acabado de los alcances del derecho constitucional y convencional de defensa en juicio, por cuanto ello excedería holgadamente las pretensiones de la propuesta. Sin embargo, corresponde realizar algunas apreciaciones para analizar la compatibilidad de las declaraciones especiales con los derechos de los imputados.
Para ello resulta relevante destacar que si bien la Constitución Nacional sólo efectúa una mención a la inviolabilidad de la defensa en juicio cuyo contenido ha sido completado por la doctrina y la jurisprudencia, los tratados internacionales dotados de jerarquía constitucional permiten obtener una extensión positiva de cada uno de los aspectos que son alcanzados por ese derecho.
Así, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla, entre otros, el derecho del imputado a que se presuma su inocencia mientras se sustancia el proceso, a contar con una comunicación previa y detallada de la acusación que se le formula y a controlar la prueba que se produzca, lo que se traduce en la posibilidad de interrogar a los testigos que se presenten ante el tribunal y de obtener la comparecencia de otros testigos o peritos que puedan realizar aportes para el esclarecimiento del caso.
Esos mismos derechos se encuentran, además, garantizados por aplicación del artículo 14, incisos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Fijados esos parámetros, si bien a primera vista todos esos derechos son respetados por la forma en la que cada cuerpo normativo prevé la producción de la prueba anticipada, en tanto le otorga participación a la defensa para que pueda canalizar sus inquietudes a través de los profesionales que intervengan en la declaración del testigo o víctima vulnerable, existen ocasiones en las que la combinación de esos derechos podría representar un obstáculo para el buen desarrollo de la investigación y del juicio.
En efecto, en muchos casos la investigación y la determinación de los hechos por parte del Ministerio Público Fiscal dependen de la concreción de las declaraciones que deben ser tomadas bajo las reglas ya expuestas, por cuanto los delitos para los que estas medidas se encuentran contempladas suelen ocurrir en un ámbito de privacidad en el que difícilmente se cuente con elementos que excedan a la propia declaración de la víctima para establecer el contexto y la modalidad de su ejecución.
Frente a ese panorama, ocurre que las declaraciones especiales son tomadas como una medida de instrucción que antecede a la determinación del marco fáctico de la imputación e, incluso, a la individualización del supuesto autor.
Son esas las situaciones en las que el ejercicio del derecho de defensa se encuentra restringido ya que la falta de conocimiento de la base material de la imputación impide contar con las herramientas para preparar un interrogatorio o para distinguir qué aspectos de la declaración del testigo o víctima resultan relevantes para la definición de una estrategia de defensa y su ejecución. Además, la posibilidad de incorporar la declaración en forma directa al debate vedaría la repetición de la medida durante el juicio, de modo que puedan subsanarse en esa instancia las falencias señaladas.
Sobre esa base, en las líneas que restan se analizará el problema señalado y se intentará aportar soluciones para el buen desarrollo de la labor de la acusación y de la defensa, sin vulnerar los derechos de las víctimas ni de los imputados.
5. Un abordaje de los problemas descriptos
5.a. El carácter de la declaración de los niños
La primera cuestión a resolver, teniendo en cuenta el texto de los códigos nacionales utilizados para el desarrollo del tema, es el carácter que revisten las declaraciones de los niños, en tanto se exige que una vez concluida la medida, el profesional interviniente formule un dictamen con sus conclusiones.
Esa formulación permite dudar si se trata de una declaración testifical o de un examen pericial con intervención de las partes.
Sin embargo, a fin de compatibilizar las normas y el ejercicio de las funciones y los derechos de las partes, se propone desde aquí que la medida anticipada debe comprenderse en ambos sentidos, es decir, las manifestaciones del testigo deben tener el carácter de declaración testifical y el informe profesional debe complementarlo, de modo que opere como herramienta de interpretación para la acusación, para la defensa y, finalmente, para los jueces que deban tomar una decisión.
En efecto, las dificultades que pueden surgir a partir de las deficiencias lingüísticas y perceptivas de los menores de edad, sobre todo teniendo en miras que las declaraciones se vinculan a acciones que son en general ajenas a la experiencia habitual de su entorno etario, requieren de una visión profesional para determinar la credibilidad de la idea que transmiten o las posibilidades de fabulación que surjan de su relato.
b. La utilización de las declaraciones durante el debate
El segundo aspecto relevante a la hora de evaluar los problemas que surgen a partir de la producción de pruebas anticipadas, es el de su utilización durante la audiencia de debate.
La reproducción en el juicio del soporte audiovisual o de las actas que se produzcan respecto de las declaraciones generadas como adelanto extraordinario de prueba, colaboran en el respeto de los derechos de las víctimas a fin de no obligarlas a reproducir experiencias traumáticas frente a desconocidos que podrían concluir en una revictimización y en el sometimiento a situaciones estresantes y psicológicamente violentas. Sin embargo, y como contrapartida, pueden convertirse en una vulneración a los derechos del imputado sobre la base del principio de inocencia cuya verificación se encuentra en juego justamente en esa audiencia.
Para evaluar las posibles vulneraciones a los derechos del imputado, concurren diversos supuestos que serán detallados a continuación.
En primer lugar, existe la posibilidad que el acusado haya conocido la imputación junto a su defensor al momento en que se llevó a cabo el adelanto de prueba y haya tenido la posibilidad de ejercer el control sobre la declaración conforme a las reglas que rigen la defensa en juicio. En ese caso, podría ocurrir que el plexo probatorio no modifique la realidad procesal que era conocida por el imputado y por la defensa, de modo que el ejercicio de sus derechos no sea afectado, o bien puede suceder que a lo largo de la investigación o durante el juicio surjan elementos que hayan influido sobre la estrategia y que requieran una nueva evaluación del testigo para controlar su declaración desde ópticas que no se habían tenido en cuenta al producirse el adelanto de prueba mediante una declaración especial. Esta segunda opción es la que no encuentra una respuesta específica en el antiguo código nacional ni en el código procesal de la provincia de Buenos Aires, ya que la situación no está prevista y la mera intervención de la defensa durante el desarrollo del acto pareciera garantizar, en el espíritu de la ley, el ejercicio de los derechos.
El segundo marco posible es que la medida se haya anticipado antes de que la acusación delimite el marco fáctico de la imputación o, incluso, la sospecha de autoría, lo que resulta razonable en aquellos casos en los que, como se dijo, se requiera de la producción de las declaraciones para establecer las precisiones y circunstancias en las que habría ocurrido el hecho reprochado. En esos casos, la presencia de la defensa constituye un mero acto formal que no abastece el ejercicio efectivo del derecho de defensa por cuanto, tal como ya se ha dicho, la falta de conocimiento sobre la imputación (o hasta incluso de contacto con el imputado) restringe las posibilidades de efectuar un control de la prueba, de forma que se produce una relación estrecha entre el derecho a conocer los detalles de la imputación y el control efectivo de los medios de prueba.
En ese sentido, si bien nuevamente se produce una colisión entre la necesidad de protección de los derechos de la víctima y los del imputado, es el nuevo Código Procesal Penal de la Nación el que aporta una solución que promueve la compatibilidad entre ambos derechos, ya que el artículo 158 inciso f de la norma, además de prever la exhibición del material que refleje las declaraciones tomadas en resguardo de los derechos de la víctima, permite a las partes requerir la comparecencia del testigo para controlar la prueba, en caso que se especifiquen los motivos y el interés concreto que lo motiva, con el detalle de los puntos sobre los que se lo pretenda examinar.
6. Conclusiones
A lo largo de los párrafos precedentes se ha intentado describir la forma en que se posibilita la producción de declaraciones especiales que constituyen medios de prueba que se anticipan a la celebración del debate oral y público en los procesos penales nacionales, federales y en la provincia de Buenos Aires, además de exponer las reformas que, en ese sentido, incluye el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Así, el fundamento principal para la existencia de esa posibilidad, radica en la necesidad de que el Estado, a través de su agente de investigación, garantice la integridad psicofísica de víctimas con características especiales de vulnerabilidad que meritan una protección especial prevista en instrumentos internacionales sobre derechos humanos y que resulte compatible con el trato humanitario que merecen los testigos.
Frente a esa necesidad, el desafío consiste en compatibilizar esos derechos de las víctimas con los que le asisten a los acusados, en razón del principio de inocencia que garantiza la vigencia del sistema democrático.
De ese modo, las dificultades aparecen cuando el derecho de las víctimas a no ser revictimizados y sometidos a reiterados interrogatorios que puedan afectar su salud psicológica, se contrapone a la posibilidad de controlar esa declaración de modo de garantizar la defensa en juicio del acusado.
Para ello, las diferentes soluciones aportadas por las sucesivas reformas legislativas incorporadas a los viejos códigos procesales, lejos de aportar soluciones integrales, parecen asignar derechos a una u otra parte según sea la corriente de protección de derechos a la que responda la reforma. Sin embargo, la más reciente de las legislaciones analizadas aparece como una posible solución ya que prevé las declaraciones especiales como una forma de protección a las víctimas, procura la presencia de la defensa en cada una de esas medidas y, en caso que a lo largo del debate se advierta que alguno de los derechos constitucionales y convencionales se alegue como vulnerado, habilita la posibilidad de revaluar a los testigos, previa autorización y cotejo de los jueces.
En síntesis, la evolución normativa permite a las partes encontrar las herramientas necesarias para que, dentro de su función, se provea a la mayor protección de los derechos de los individuos afectados por el proceso y, a los jueces, evaluar la necesidad de aplicación de los reclamos de las partes para garantizar cada uno de los derechos, de modo de afectar en la menor medida posible los de los demás.
Referencias
(1) 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, Capítulo I, Sección 2da, punto 2.
(2) Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dotada de jerarquía constitucional a través del artículo 75.22 de la C.N. (texto conforme a la reforma del año 1994).
(3) Ley 23.984
(4) Ley 27.063
(5) CPPN, art. 250 ter; Nuevo CPPPN, art. 158 inciso g; Y CPPBA, art. 102 ter.
| |